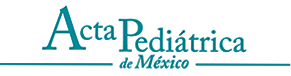Para ver el artículo completo, descargue el archivo PDF.
INTRODUCCIÓN
La acumulación de pacientes en el servicio de urgencias (SU) constituye un problema sanitario de primer nivel que tiene un impacto directo en la calidad de la asistencia sanitaria que se presta a los ciudadanos1. Además, este cúmulo de pacientes también se asocia a una mayor morbimortalidad2-6 peores resultados en salud7, mayor frecuencia de errores, mayor riesgo de reconsulta y una mala calidad percibida por los usuarios. Lo profesionales sanitarios tampoco son ajenos, ya que con bastante frecuencia se asocia a un mayor stress en la práctica asistencial (8), un mayor riesgo de violencia y agresiones,9 así como, una menor adherencia a las guías y protocolos de trabajo10-12.
Numerosos autores han puesto de manifiesto que dicha acumulación de pacientes no puede explicarse sólo por el crecimiento de la población, lo que está generando un debate importante en las administraciones sanitarias sobre cuáles son las causas y posibles soluciones a este problema.13 Morley C. et al. refieren que una posible causa es el tiempo de espera en urgencias cuando se requiere la realización de pruebas complementarias.14 La solicitud de éstas implica una prolongación significativa en los tiempos de estancia en urgencias (TEU) y en algunas ocasiones contribuye también al retraso en la toma de decisiones clínicas.
Aunque en los últimos años, con la mejora de la tecnología de los laboratorios clínicos, el desarrollo de los sistemas de información y la dedicación de áreas específicas para la atención de las analíticas urgentes se han reducido considerablemente los tiempos de respuesta para la obtención de resultados analíticos (TRR), Li et al. estiman que por cada 30 minutos de incremento en el TRR, el TEU medio se incrementa 20 minutos.15 Asimismo, demostraron una relación significativa entre el TRR y los TEU. Storrow AB et al. proponen que una mejora sustancial en los TEU se produce cuando los resultados de las pruebas se obtienen utilizando sistemas de Pruebas en el Punto de Atención (POCT por sus siglas en inglés) ubicados en la propia área de urgencias cuando se comparan con los resultados que se obtienen desde los laboratorios convencionales siguiendo el flujo de trabajo habitual.16
En este contexto, realizamos un estudio con el objetivo de valorar el impacto de la implementación de un sistema POCT en los TEU y TRR en el área de urgencias, así como para evaluar la calidad asistencial percibida por los usuarios al mejorar la capacidad de resolución de pacientes pediátricos subsidiarios de alta a domicilio mediante la atención en acto único.
PACIENTES Y MÉTODOS
Diseño
Realizamos un estudio prospectivo y aleatorizado por bloques para evaluar el impacto en los tiempos al introducir un sistema POCT en el servicio de urgencias pediátricas (SUP). Se llevó a cabo en un hospital de tercer nivel integrado en el sistema sanitario español (Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla, España) que atiende aproximadamente 26,000 urgencias pediátricas al año. El estudio fue aprobado por el Comité de ética del hospital y se solicitó consentimiento informado por escrito a los tutores legales de los participantes previa inclusión.
Participantes
La población a estudio fueron pacientes menores de 14 años que acudieron al SUP entre noviembre de 2020 y abril de 2021. Se establecieron como criterios de inclusión pacientes clasificados en triaje como nivel de urgencia p3-p5 (de urgente pero estable hemodinámicamente a no urgente) con gran probabilidad de alta a domicilio y que requerían realización de pruebas complementarias, según guías de actuación clínica pediátrica, incluidas en el sistema POCT, que presentan alguno de los siguientes motivos de consulta: fiebre, patología digestiva (incluye dolor abdominal, diarrea, vómitos, rechazo de tomas), patología osteomuscular (incluye dolor lumbar, dolor miembros inferiores, cojera, gonalgia), patología otorrinolaringológica (incluye odinofagia, otalgia, tumoración cervical, flemón dentario), patología renal (incluye disuria) y otros (incluye astenia, exantema, tos, convulsión, síncope, dolor torácico).
La participación en el estudio fue establecida por el médico responsable una vez atendido el paciente y verificado el cumplimiento de los criterios de inclusión. Se llevó a cabo una aleatorización en bloques asignándose los pacientes a los dos grupos de estudio (se establecieron 6 bloques con un tamaño de 4 elementos), un brazo de intervención donde las muestras fueron analizadas mediante sistema POCT y un brazo control donde éstas eran analizadas en el laboratorio central.
Intervención
Los pacientes susceptibles de ser incluidos en el estudio seguían el flujo normal de funcionamiento en el SUP. Tras su admisión en el centro, se procedía a su clasificación mediante la Canadian Triage and Acuity Scale (CTAS por sus siglas en inglés) pudiendo ser reclutados aquellos con un nivel de prioridad de 3 (situaciones urgentes) a 5 (problemas clínico-administrativos de baja complejidad). Después de la atención sanitaria y verificación de criterios de inclusión, se solicitó el consentimiento informado a los tutores legales tras el cual se llevó a cabo la aleatorización en dos grupos.
Por un lado, los resultados analíticos solicitados a los pacientes incluidos en el brazo de intervención, se obtenían mediante la utilización del sistema POCT, localizado en el propio SUP. El equipo de enfermería procedía a la extracción de las muestras (sangre total y/u orina) de acuerdo con la solicitud realizada anteriormente por el facultativo, las etiquetaba e identificaba, de acuerdo con el procedimiento habitual, y las procesaba en el sistema POCT, según las instrucciones del fabricante.
Los resultados, una vez estaban disponibles, se remitían a la historia digital del paciente utilizando para ello mensajería basada en los estándares de comunicación aceptados en los sistemas sanitarios y cumplidora de los requerimientos relacionados con la ley de protección de datos. El sistema POCT incluye un analizador ABL90 FLEX PLUS de Radiometer (Brønshøj, Dinamarca) para pruebas de perfil bioquímico básico (glucosa, sodio, potasio, calcio y cloro), gasometría y proteína C reactiva; analizador pocH-100i de Sysmex (Norderstedt, Alemania) de hematología para recuento de células sanguíneas y analizador Urisys® 1100 de Roche (Mannheim, Alemania) de orina. El tiempo de resultado para la determinación del análisis de sangre y orina era en torno a 1 minuto, y para la proteína C reactiva de 11 minutos. Todos los analizadores se utilizaron de acuerdo con los requisitos de calidad, realizándose un estudio comparativo con el laboratorio central antes de su implementación.
Por otro lado, los resultados analíticos solicitados a los pacientes incluidos en el brazo control se obtuvieron de acuerdo al procedimiento habitual de envío de las muestras al laboratorio convencional para su procesamiento.
Al finalizar la atención al paciente, se entregaba al tutor legal una encuesta de satisfacción para valoración anónima de todo el proceso.
El TEU fue contabilizado como el tiempo que transcurría desde que el paciente era admitido en el área de urgencias hasta que se resolvía su proceso (alta a domicilio o ingreso). Por otra parte, el TRR se midió como los minutos que fueron necesarios para disponer de los mismos (tiempo desde que se realiza la solicitud de la prueba hasta la obtención de los resultados en la historia clínica del paciente). También se analizaron los motivos de consulta de acuerdo con la codificación CIE10, el juicio clínico emitido al alta y el destino final (alta a domicilio, ingreso en planta de hospitalización o ingreso en unidad de cuidados críticos pediátricos).
En cuanto a la encuesta de satisfacción, se incluyeron preguntas como “¿cuánto tiempo en total cree que permaneció en urgencias?”, “¿qué le parece el tiempo que ha permanecido el paciente en urgencias?” y “¿está usted satisfecho con la atención de urgencias?” para valorar la calidad percibida por los pacientes atendidos.
Análisis estadístico
Se realizó un análisis descriptivo de todas las variables incluidas en el estudio utilizando el promedio ponderado. Para el estudio estadístico, las distribuciones se analizaron utilizando las pruebas de Kolmogorov-Smirnov o Shapiro-Wilk según la normalidad o no de la muestra. Las variables cuantitativas continuas se expresaron como mediana con rango intercuartil (QR) [p25-p75] o como media ± desviación estándar (DE), y las variables cualitativas se expresaron como frecuencia (porcentaje, %). Las diferencias entre las variables continuas se analizaron mediante U Mann-Whitney, mientras que para el análisis de variables cualitativas se utilizó la prueba Chi-cuadrado de Pearson o la prueba exacta de Fisher. Se estableció un nivel de significación por debajo del 5%.
RESULTADOS
De los 206 pacientes incluidos por criterio médico en el estudio, 3 fueron extraídos del análisis posterior (2 del brazo de intervención y 1 del brazo control), por errores en la obtención de la muestra o en el sistema POCT, por lo que finalmente el grupo de intervención lo constituyeron 108 pacientes y el de control 95 pacientes (cuadro 1).
De los 203 pacientes, un 50,7% fueron mujeres (51,8% en el brazo de intervención y 49,4% en el brazo control) con una mediana de edad de 32 meses [15-109]. El diagnóstico inicial de triaje más frecuente fue la fiebre con un total de 119 casos (58,6%), seguido de patología digestiva con 50 casos (24,6%), patología ORL (10 casos, 4,9%), patología osteomuscular (9 casos, 4,4%), patología renal (6 casos, 2,9%) y otros diagnósticos (9 casos, 4,4%). 190 casos recibieron el alta a domicilio (93,6%), suponiendo una resolución en acto único dentro del grupo intervención de un 96,2% frente a un 90.5% en el grupo control. 12 pacientes ingresaron en planta de hospitalización (5,9%) y solo 1 en la unidad de cuidados críticos pediátricos (0,5%). No registramos casos de mortalidad.
Encontramos una reducción significativa del TRR de 69 minutos (de 90 a 21 minutos) con la utilización del sistema POCT (ver tabla 1). El TEU también se redujo significativamente en 65 minutos (de 202 a 137 minutos) en este grupo.
Debido a que en niños menores de 2 años la obtención de muestras puede ser dificultosa (acceso venoso más complejo, recogida de orina por bolsa colectora…), pensamos que podría suponer un aumento de los TRR y TEU en estos pacientes, por lo que analizamos los resultados de tiempo por rango de edad (cuadro 2). Sin embargo, no encontramos un aumento del tiempo con respecto a los mayores de 2 años en este grupo etario, sí existiendo igualmente diferencias significativas entre el brazo de intervención y el brazo control.
Una vez emitido el juicio clínico del paciente gracias al apoyo de las pruebas complementarias, analizamos también los tiempos según dicho juicio clínico (cuadro 3), objetivándose en todos una reducción estadísticamente significativa del TRR entre el grupo POCT y el grupo control, siendo en el caso del juicio clínico “otros” la reducción más llamativa (86,33 minutos, de 108,22 a 21,89 minutos) y en el caso del juicio clínico “fiebre sin foco”, la menos llamativa (58 minutos, de 85 a 27 minutos). En cuanto al TEU, en los juicios clínicos “fiebre sin foco” y “‘patología genitourinaria” obtuvimos una reducción del tiempo no significativa, quizás debido a que en estas patologías es necesaria la recogida de muestra de orina, proceso que se realiza de manera diferente entre el grupo de pacientes menores de dos años y el de mayores de 2 años. La reducción estadísticamente significativa del TEU más llamativa se produjo en el caso del juicio clínico “enfermedad gastrointestinal” (150 minutos, de 248 a 98 minutos) y la menos llamativa la encontramos en el caso del juicio clínico “fiebre sin foco”, de nuevo, no significativa (9 minutos, de 191 a 182 minutos).
Al analizar las respuestas de la encuesta de satisfacción, se obtuvo un TEU medio subjetivo en el brazo de intervención de 120 minutos (112,50-180) y, sin embargo, en el brazo control, fue de 180 minutos (120-240), siendo ésta una diferencia significativamente estadística. Por otra parte, en la pregunta “qué le parece el tiempo que ha permanecido el paciente en urgencias” también se aprecia una diferencia entre ambos grupos obteniéndose hasta en un 17,4% de los pacientes incluidos en el grupo control la respuesta excesiva frente al 7,6% del grupo intervención. Así mismo, en la pregunta “¿está usted satisfecho con la atención de urgencias?” hasta un 5,8% de los pacientes del brazo control indicaron que estaban poco satisfechos a diferencia del 1,5% del brazo intervención (figura 1).
DISCUSIÓN
Nuestro estudio es el primero realizado en población pediátrica sobre mejora de flujo de pacientes, ya que hasta ahora todos los resultados aportados se basaban en servicios de urgencia de adultos.
El hallazgo principal de nuestro estudio es que la puesta en marcha de un sistema POCT supone una importante mejora en el flujo de pacientes atendidos gracias a la resolución en acto único de las urgencias subsidiarias de alta que precisan pruebas complementarias en un SUP, puesto que reduce de forma significativa los TRR y los TEU, mejorando a su vez la calidad percibida por los usuarios.
El hacinamiento en los servicios de urgencias se define como la situación en la que la demanda supera la capacidad de brindar atención en un tiempo razonable.3
A pesar de que los marcadores de hacinamiento en el SUP no están del todo definidos, debido a la variabilidad hallada en la literatura, Timm et al indicaron que el aumento de visitas diarias al SUP estaba fuertemente asociado con retrasos en el tiempo de clasificación, tiempo de evaluación médica, mayores tasas de fuga y mayor duración de la estancia general.17 Por todo esto, nuestra intervención supone una proposición de mejora a este problema en auge, demostrando que la utilización de sistemas de rápida respuesta disminuye los problemas de hacinamiento también en la población pediátrica.
Numerosos estudios han demostrado la relación positiva entre el número de pruebas solicitadas y el TEU. Ling Li et al, demostraron que por cada 5 pruebas complementarias adicionales que se ordenaban en el SU, la mediana de TEU aumentó en 10 minutos y que cada aumento de 30 minutos en el TRR (entendido en este caso como el tiempo transcurrido desde que se recibió la muestra en el laboratorio hasta que el resultado estuvo disponible), se asoció con un aumento del 5,1% (17 min, p<0,0001) en la duración de la estancia.15 En nuestro caso, la reducción del TRR mediante el sistema POCT permite disminuir significativamente los TEU en 65 minutos, aunque el paciente precise de otras pruebas complementarias.
Por otro lado, nuestros resultados son superiores a los publicados por Storrow et al , que demostraron en un modelo de simulación que al disminuir el TRR de 120 a 10 minutos, disminuyó la duración promedio del TEU de 2,77 frente a 2,17 horas, lo que permitió un aumento del rendimiento diario promedio de 104 a 120 pacientes atendidos.16 Esto probablemente se debe a que el análisis de las muestras se realiza en el mismo punto de atención, evitando el tiempo de envío al laboratorio central.16
La mayoría de pacientes pediátricos que se atienden en el SUP son usuarios no críticos, clasificados con niveles de triaje entre el p3 y p5 (del 75-80% del total de pacientes). A pesar de ser un porcentaje bajo los que precisan pruebas complementarias para completar su evaluación, el retraso en el resultado de las mismas prolonga su estancia en urgencias, pudiendo llegar a suponer un obstáculo en la toma de decisiones y manejo de pacientes críticos. Nuestros resultados demuestran que la utilización de un sistema POCT, además de mejorar el rendimiento en este grupo de pacientes, podría suponer una mejora en la calidad global de la atención al paciente pediátrico en urgencias. Este hallazgo es similar al encontrado por Jiménez Barragán et al en un SU de adultos.18
Igualmente, con el hacinamiento se aplazan la toma de decisiones y esto puede llevar a retrasos en el tratamiento.8 Pines et al demostraron retrasos de hasta 4 horas en la administración de antibióticos en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad cuando la sala de espera se encontraba en los cuartiles más altos de ocupación.10 En pacientes pediátricos se vio, del mismo modo, retraso en la administración de antibióticos a los lactantes pequeños febriles, a pesar del rápido reconocimiento de esta población como pacientes de riesgo.19 La utilización del sistema POCT favoreció el diagnóstico temprano de pacientes con fiebre sin foco en nuestro SUP, permitiendo la posibilidad de su tratamiento precoz.
El incremento de los TEU también afecta a la calidad asistencial percibida por el paciente. Múltiples estudios determinan que la satisfacción de los usuarios es inversamente proporcional al tiempo de espera.9 También, se ha relacionado con una peor percepción sobre la comunicación médico-paciente.8 A este respecto, la encuesta de satisfacción cumplimentada en nuestro estudio confirma lo publicado en la literatura.
La principal limitación del estudio es que se ha realizado en un único centro hospitalario por lo que precisa una validación multicéntrica de los resultados obtenidos. La falta de estudios previos en pediatría hace que nuestra hipótesis y evidencias se basen en ensayos de población adulta. Por otra parte, el uso extendido de guías de práctica clínica en pediatría junto con la sensibilización, por parte de los pediatras, para la solicitud de pruebas complementarias de forma racional, refleja una limitación a la hora de conseguir un volumen suficiente de pacientes para analizar la intervención que planteamos en este estudio. Además, su desarrollo durante la pandemia por SARS-CoV-2 puede reflejar una limitación importante a la hora de comparar los grupos de pacientes, puesto que el número de urgencias de pediatría se observó reducido debido a las medidas de confinamiento, a la existencia de una evidente demora en la consulta a urgencias, por parte de los padres, apreciando un agravamiento de patologías frecuentes y a un aumento de solicitud de pruebas complementarias.
CONCLUSIONES
En conclusión, la aplicación de un sistema POCT en el SUP permite una resolución más rápida de las consultas contribuyendo a simplificar los flujos de trabajo, ya que reduce significativamente el TEU de aquellos pacientes que precisan pruebas complementarias con gran probabilidad de alta domiciliaria. Además, mejora la percepción de la calidad asistencial por parte de las familias.
AGRADECIMIENTOS
Al Servicio de Pediatría y al Servicio de Medicina de Laboratorio del Hospital Universitario Macarena.
REFERENCIAS
- Pines JM, Griffey RT. What we have learned from a decade of ED crowding research? Acad Emerg Med. 2015; 22(8):985-7. https://doi.org/10.1111/acem.12716.
- Jo S, Jeong T, Jin YH, Lee JB, Yoon J, Park B. ED crowding is associated with inpatient mortality among critically ill patients admitted via the ED: post hoc analysis from a retrospective study. Am J Emerg Med. 2015; 33:1725-31. https://doi.org/10.1016/j.ajem.2015.08.004.
- McCusker J, Vadeboncoeur A, Levesque J-F, Ciampi A, Belzile E. Increases in emergency department occupancy are associated with adverse 30-day outcomes. Acad Emerg Med. 2014; 21:1092-100. https://doi-org.bvsspa.idm.oclc.org/10.1111/acem.12480.
- Richardson DB. Increase in patient mortality at 10 days associated with emergency department overcrowding. Med J Aust. 2006; 184(5):213-6. https://doi.org/10.5694/j.1326-5377.2006.tb00204.
- Singer AJ, Thode HC Jr, Viccellio P, Pines JM. The association between length of emergency department boarding and mortality. Acad Emerg Med. 2011; 18(12):1324-9. https://doi-org.bvsspa.idm.oclc.org/10.1111/j.1553-2712.2011.01236.
- Spirvulis PC, Da Silva J-A, Jacobs IG, Frazer AR, Jelinek GA. The association between hospital overcrowding and mortality among patients admitted via Western Australian emergency departments. Med J Aust. 2006; 184(5):208-12. https://doi.org/10.5694/j.1326-5377.2006.tb00416.
- Pines JM, Pollack CV Jr., Diercks DB, Chang AM, Shofer FS, Hollander JE. The association between emergency department crowding and adverse cardiovascular outcomes in patients with chest pain. Acad Emerg Med. 2009; 16(7):617-25. https://doi-org.bvsspa.idm.oclc.org/10.1111/j.1553-2712.2009.00456.
- Chiu IM, Lin YR, Syue YJ, Kung CT, Wu KH, Li CJ. The influence of crowding on clinical practice in the emergency department. Am J Emerg Med. 2018;36(1):56-60. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.ajem.2017.07.011.
- Medley DB, Morris JE, Stone CK, Song J, Delmas T, Thakrar K. An association between occupancy rates in the emergency department and rates of violence toward staff. J Emerg Med. 2012;43(4):736-44. https://doi.org/10.1016/j.jemermed.2011.06.131.
- Pines JM, Localio AR, Hollander JE, Baxt WG, Lee H, Phillips C, et al. The impact of emergency department crowding measures on time to antibiotics for patients with community-acquired pneumonia. Ann Emerg Med. 2007;50(5):510-6. https://doi.org/10.1016/j.annemergmed.2007.07.021.
- Pines JM, Hollander JE. Emergency department crowding is associated with poor care for patients with severe pain. Ann Emerg Med. 2008; 51(1):1-5. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.annemergmed.2007.07.008.
- Pines JM, Shofer FS, Isserman JA, Abbuhl SB, Mills AM. The effect of emergency department crowdingon analgesia in patients with back pain in two hospitals. Acad Emerg Med. 2010; 17:276-83. https://doi-org.bvsspa.idm.oclc.org/10.1111/j.1553-2712.2009.00676.
- Plunkett PK. Blocked, bothered and bewildered am I. Eur J Emerg Med. 2006; 13(2):65±6. https://doi.org/10.1097/01.mej.0000209056.08752.41
- Morley C, Unwin M, Peterson GM, Stankovich J, Kinsman L (2018) Emergency department crowding: A systematic review of causes, consequences and solutions. PLoS ONE 13(8): e0203316. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0203316.
- Ling Li, PhD, Andrew Georgiou, PhD, Elia Vecellio, MSc, Alex Eigenstetter, George Toouli, MPH, Roger Wilson, MBChB, FRCPA, and Johanna I. Westbrook, PhD. The Effect of Laboratory Testing on Emergency Department Length of Stay: A Multihospital Longitudinal Study Applying A Cross-classified Random-effect Modeling Approach. Acad Emerg Med. 2015;22(1):38-46. https://doi-org.bvsspa.idm.oclc.org/10.1111/acem.12565.
- Storrow AB, Zhou C, Gaddis G, et al. Decreasing lab turnaround time improves emergency department throughput and decreases emergency medical services diversion: a simulation model. Acad Emerg Med. 2008; 15:1130–5. https://doi-org.bvsspa.idm.oclc.org/10.1111/j.1553-2712.2008.00181.
- Timm NL, Ho ML, Luria JW. Pediatric Emergency Department Overcrowding and Impact on Patient Flow Outcomes. Acad Emerg Med. 2008;15(9): 832-837. https://doi.org/10.1111/j.1553-2712.2008.00224.
- Jimenez-Barragan M, Rodriguez-Oliva M, Sanchez-Mora C, Navarro-Bustos C, Fuentes-Cantero S, Martin-Perez S, et al. Emergency severity level-3 patient flow based on Point-of-care testing improves patient outcomes. Clin Chim Acta. 2021; 523:144–51. http://dx.doi.org/10.1016/j.cca.2021.09.011.
- Spellman Kennebeck S, Timm NL, Murtagh Kurowski E, Byczkowski TL, Reeves SD. The Association of Emergency Department Crowding and Time to Antibiotics in Febrile Neonates. Acad Emerg Med. 2011;18 (12):1380–1385. https://doi.org/10.1111/j.1553-2712.2011.01221.