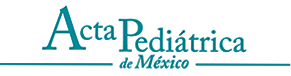Para ver el artículo completo, descargue el archivo PDF.
INTRODUCCIÓN
La ictericia, definida como la coloración amarilla de la piel y mucosas por acumulación de bilirrubina, sucede en 60% de los recién nacidos de término (RNT) y en 80% de los recién nacidos pretérmino (RNPT). La hiperbilirrubinemia es patológica cuando tiene potencial de causar daño y amerita acciones diagnósticas y/o terapéuticas.
La ictericia neonatal se reconoce desde hace siglos, pero se describe como enfermedad propiamente en el siglo XIX. Se le nombró icterus neonatorum a la condición benigna e icterus gravis a la condición asociada a neuropatía y muerte. Se describió la enfermedad hemolítica hasta los 1940’s, en que se usó la exanguinotransfusión. La fototerapia como tratamiento se implementó hasta 1968 en Japón.
La hiperbilirrubinemia es la causa más común de visita a urgencias de las primeras dos semanas de vida (4 a 5 casos por cada 1000 Recién Nacidos Vivos (RNV)). El 10-15% de los casos es patológico y el 2% requiere intervención. Se estima que el kernícterus se presenta en 1 de cada 5 0mil a 100 mil RNV en Estados Unidos y Europa, pero la verdadera cifra de daño neurológico se desconoce. La atresia de vías biliares (AVB) existe en 1 de cada 2500 RNV y la mayoría no se reconoce a tiempo para evitar desenlace fatal. Esta elevada incidencia hace de la hiperbilirrubinemia uno de los problemas que más ve cotidianamente el neonatólogo, el pediatra y el médico general.
El objetivo de este artículo es revisar las guías más aceptadas y mejor calificadas sobre el manejo integral de la hiperbilirrubinemia. Se dará una breve revisión de la fisiología explicando los procesos bioquímicos de relevancia para entender el manejo. Se expone los dos problemas que el pediatra debe tener en mente: la encefalopatía bilirrubinémica y la atresia de vías biliares. Se procede a comentar la manera en que se eligieron las 12 guías internacionales que se analizaron. Posteriormente se comenta cuáles son los puntos de calidad más importantes de las 12 guías y las características principales de las mismas. Se discute entonces los puntos en común y las diferencias que tienen las guías en aspectos específicos.
Método
Para realizar la revisión bibliográfica de la fisiología y fisiopatología del metabolismo de bilirrubinas se buscó en el sitio de MEDLINE Pubmed ® bajo los términos “Neonatal hyperbilirubinemia”, “kernicterus”, “Neonatal Cholestasis”, “Phototherapy” de donde se seleccionaron los artículos que consideré más relevantes. Durante la búsqueda e integración del documento se buscaron otros términos que fueran relevantes para complementar la información.
Para la revisión de las guías se buscaron, también en Pubmed ®, se buscó el término «Neonatal Hyperbilirubinemia guidelines” con el fin de encontrar guías de distintas instituciones hallando una revisión sistemática que (Zang M, et al.) que evalúa de manera sistemática, mediante el sistema AGREE-II más de 650 guías dejando 12 que cumplieron los criterios de inclusión. Se procedió entonces a buscar cada una de esas 12 guías y sus respectivas actualizaciones. Se hizo una descripción de las características cualitativas de dichas guías como lo describen Zang y colaboradores. Se revisaron las 12 guías minuciosamente para describir los puntos en común de ellas y las diferencias, centrándose en los aspectos más relevantes de cada guía.
FISIOLOGIA
La bilirrubina es un producto de degradación de hemoglobina y mioglobina al convertir el grupo HEM, mediante HEM oxigenasa en biliverdina, y ésta en bilirrubina por la biliverdina reductasa. La bilirrubina en plasma se une a albúmina, pero cuando se satura y queda libre se infiltra en los tejidos por ser lipofílica. En el hígado la bilirrubina se une a ligandinas para entrar el hepatocito donde la enzima Uridin Difosfatoglucuroniltransferasa (UGT) facilita la formación de complejos de glucurónido (monoglucurónido y diglucurónido) de bilirrubina que en sangre se mide como Bilirrubina Directa (BD).
En los neonatos, la UGT tiene una actividad de menos del 1% respecto a adultos. Al ser hidrosoluble, la BD no atraviesa la barrera hemato encefálica (BHE) y puede excretarse por vía renal.5 La BD pasa con las sales biliares a la luz intestinal donde es hidrolizada por bacterias formando urobilinógeno que al ser oxidado se convierte en estercobilinógeno que se elimina en heces pues no puede reabsorberse. El urobilinógeno se puede reabsorber y se elimina por vía renal. Los complejos glucurónidos en la luz intestinal se disocian por la enzima b glucuronidasa y la bilirrubina libre entra al plasma donde tiene que pasar de nuevo al hígado para conjugarse (Figura 1). Esta circulación enterohepática juega un rol importante en el aumento de bilirrubinas.
La presencia de Bilirrubina Indirecta (BI) no conjugada es mayor cuando aumenta la producción y la circulación enterohepática y se reduce cuando la excreción es eficiente. La producción aumenta por hemólisis inmunológica como incompatibilidad a grupo o Rh o hemólisis no inmunológica como en sepsis o en la deficiencia de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa (G6PDH). Esta última es una enfermedad en la que hay una deficiencia o ausencia de la enzima glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PDH) provocando un estrés oxidativo excesivo eritrocitario lo que desemboca en hemólisis1.
La circulación enterohepática aumenta por menos actividad bacteriana por ayuno, o por aumento de b glucuronidasa contenida en la leche materna, que también inhibe la UGT.
La eliminación se afecta con obstrucción anatómica de vías biliares por atresia, quiste o tumor, en ciertas infecciones del complejo TORCH o hepatitis) o alteraciones metabólicas (nutrición parenteral, errores innatos del metabolismo) y otras (asfixia, lupus o leucemia). La conjugación puede alterarse por deficiencia de enzima UGT (enfermedades de Crigler Najjar y de Gilbert).
Efecto fisiológico de la fototerapia
La fototerapia convierte los fotoisómero ZZ-bilirrubina a ZE-bilirrubina. Estos últimos pueden eliminarse a través de la vía biliar ser conjugados con glucurónido. A dosis adecuada con espectro de 460-490nm hay reducción importante de BI en pocas horas.
Efecto de la exanguinotransfusión
La exanguinotransfusión, al remover sangre y administrar sangre de donador, reduce directamente la concentración de bilirrubina, pero también indirectamente al remover eritrocitos marcados inmunológicamente por anticuerpos, corregir la anemia y remover anticuerpos maternos.
AMENAZAS DE LA HIPERBILIRRUBINEMIA
Los dos aspectos en que la hiperbilirrubinemia puede poner en riesgo la vida son: daño neurológico extenso conocido clásicamente como Kernicterus y la atresia de vías biliares (AVB). El daño neurológico puede evitarse con vigilancia y tratamiento oportuno. La AVB no puede evitarse, pero su detección oportuna puede mejorar el pronóstico.
La fisiopatología del daño neurológico por bilirrubinas es compleja, pero en esencia se altera el metabolismo del calcio neuronal aumentando su excitabilidad y activando apoptosis. La eficiencia de la BHE para evitar la toxicidad depende de edad gestacional, días postnatales y otros factores. El kernícterus clásico por lesión de ganglios basales, vía auditiva y el cerebelo no siempre es extenso ya que puede no ser homogéneo. El kernícterus clásico se describe como una tétrada caracterizada por:
- Movimientos anormales y control motor pobre.
- Alteración del proceso de audición que puede o no acompañarse de pérdida auditiva.
- Función oculomotora disfuncional caracterizada por parálisis del movimiento vertical (signo de sol poniente).
- Displasia del esmalte dental. Se describe una etapa inicial reversible con hipotonía y letargia, una etapa intermedia con fiebre, estupor e hipertonía y una etapa avanzada con tono fluctuante (opistótonos), convulsiones y apnea4. Se ha propuesto un modelo de espectro de enfermedad Kernícterus (EEK), toda vez que no todos los pacientes presentan el cuadro clásico. El EEK puede ser de predominio motor o auditivo, puede no haber signos tempranos, pero sí de largo plazo. Así mismo hay un puntaje basado en estado mental, tono muscular y patrón de llanto para determinar si hay disfunción neurológica inducida por bilirrubinas (BIND) .
Colestasis
La colestasis se define como BD por encima de 1mg/dl si la BT es menor a 5mg/dl o el 20% de la BT si esta es mayor a 5mg/dl. En la primera semana, sin embargo, como método de tamizaje, se debe considerar probable colestasis si la BD es igual o mayor a 0.4mg/dl o más de 15% de la BT si esta es igual o mayor a 5mg/dl (sensibilidad 100% y especificidad mayor a 99%). Debe buscarse en todo paciente con ictericia de más de 2 a 3 semanas. El origen es intrahepático o extrahepático. La etiología incluye uso prolongado de nutrición parenteral, anormalidades genéticas y metabólicas, endocrinológicas, infecciosas, toxicológicas y obstrucciones anatómicas. La AVB es la causa más común (25 a 30%). La hepatomegalia, acolia y coliuria refuerzan la posibilidad de este diagnóstico. Desde el momento de la sospecha de AVB debe involucrarse el servicio de cirugía pediátrica y de ser necesario referir a un centro de tercer nivel para su manejo. El beneficio de la cirugía de Kasai es mayor si se realiza en los primeros 30 a 45 días de vida, ya que 80% logran sobrevida a 10 años sin trasplante hepático. Aun así, la mayoría de los pacientes ameritarán trasplante hepático en los primeros 20 años.
No hay consenso sobre la mejor manera de tamizar para garantizar encontrar la AVB a tiempo. Medir bilirrubinas fraccionadas en todos los neonatos de 2 a 3 semanas de vida tiene enorme sensibilidad y especificidad, pero es poco práctico y costoso. La colorimetría de las evacuaciones por otro lado es sencillo y altamente específico, pero poco sensible.
GUÍAS DE DIAGNÓSTICO ACTUALES
Por décadas se han realizado numerosas guías en todo el mundo para manejo de hiperbilirrubinemia neonatal. Estas pretenden ser un puente entre la investigación y la práctica clínica intentando basarse en la mayor evidencia posible. Deben poder ayudar a los clínicos a identificar los patrones patológicos para decidir oportunamente las opciones de tratamiento así cómo referir casos que lo ameriten.
Para reunir las guías que más puedan ser útiles para el clínico primero hay que evaluar si cumplen con ciertos criterios de rigurosidad, metodología y transparencia. Para ello se requiere aplicar un método que lo garantice. El Avalúo de Guías para Investigación y Evaluación que se conoce como AGREE – II (del inglés Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation) ha sido referente para este propósito en todo tipo de guías. En este método, se establecen 23 interrogantes clasificadas en 6 dominios que son: 1) alcance y propósito, 2) participación de las partes interesadas, 3) rigurosidad en su desarrollo, 4) claridad, 5) aplicabilidad y 6) independencia editorial.
En un estudio realizado en 2021 usando el método AGREE-II se evaluaron guías de todo el mundo para manejo de hiperbilirrubinemia entre 2000 y 2020. De 689 guías encontradas inicialmente solo 12, cuyas características están en el cuadro 1, cumplieron criterios de inclusión. Cuatro evaluadores independientes valoraron cada guía asignando puntajes (1 al 7) de cada una de las 23 interrogantes de AGREE-II. Para cada dominio se sumó el total de puntos de sus respectivos interrogantes obteniendo un porcentaje de calificación con respecto al número máximo de puntos posible de cada dominio.
El cuadro 2 muestra los porcentajes obtenidos en cada dominio de cada guía. Se observa que solo la mitad de las guías alcanza un promedio de todos los dominios superior al 50%. La mayoría de las guías tienen buen desempeño en alcance y propósito y claridad de presentación, particularmente las guías de Malasia (MAHTAS), Australia (QCG) y Estados Unidos (AAP). El desempeño más bajo en la mayoría es en rigurosidad en el desarrollo e independencia editorial donde las guías de China (ChPs), Suiza (SSN) e Israel (INS) están con peor desempeño.
La guía británica (NICE) destaca por tener el promedio más alto siendo la única en estar arriba del 80% y por tener el mejor desempeño en rigurosidad en el desarrollo. En el contenido, la guía NICE destaca por la sencillez en la presentación de tablas y gráficas y la inclusión en todo momento de cómo cuidar del paciente, pero también lo que se debe informar a los padres.
La guía de Malasia (MAHTAS) tiene desempeño más alto en alcance, propósito y claridad de presentación. En su contenido se incluyen referencias rápidas para identificar riesgos alto, mediano o bajo, así como indicaciones de hospitalización, evaluación BIND y un práctico algoritmo para el manejo inicial.
Las guías de Australia (QCG), Italia (ISN), Estados Unidos (AAP) y Turquía (TPA) alcanzan aún promedios superiores al 50%. La guía QCG tiene un algoritmo excelente y destaca por los 5 normogramas basados en semanas de edad gestacional (SDG) y peso (≥38 SDG, 35 a 37 SDG, <35 SDG peso 1500-1999g, <35 SDG peso 1000-1499g, <35 SDG peso <1000g).
La guía de Italia (ISN) destaca por presentar normograma de riesgo específico para bilirrubinómetro transcutáneo (BtC) en las primeras 48 horas para limitar la necesidad de usar bilirrubinas séricas (BS) en niños de ≥35 SDG. Además, tiene directrices para BS para todas las edades gestacionales y una especial para aquellos con incompatibilidad a Rh o grupo ABO.
Las guías de la AAP de 2009 (que son las que se evaluaron) son una actualización de las de 2004 y se basan aún en el normograma de Bhutani cuya eficacia nunca fue debidamente valorada, por lo cual obtuvo valoración baja en rigurosidad en desarrollo y en aplicabilidad. Pero en 2022 se publicaron nuevas guías con conceptos totalmente nuevos entre los que destacan normogramas distintos para pacientes con o sin factores de riesgo neurológicos.
Las guías de la TPA destacan por una elevada independencia editorial. Además, maneja un concepto de prevención primaria identificando riesgos generales y secundarios mediante evaluación de riesgos más específicos, así como una guía de seguimiento al egreso y se menciona la necesidad de evaluar BD para identificación temprana de AVB.
Tras revisar las 12 guías se observa que todas tienen aspectos en común mencionados a continuación y de los cuales se rescatan particularidades de algunas de ellas.
- El grupo y Rh de la madre y del bebé son antecedentes indispensables a tomar en cuenta para la vigilancia desde el nacimiento. La incompatibilidad ABO es la principal causa de enfermedad hemolítica neonatal. Las guías de la AAP consideran necesario conocer anticuerpos anti Rh por prueba de Coombs (DAT) en la embarazada. Si esta es Rh-, si es DAT + o llega al parto sin conocerse Rh ni DAT, se debe pedir al bebé Rh y DAT al bebé. Si el bebé es DAT+ pero la madre no recibió inmunoglobulina Rh (RhIG), el seguimiento de bilirrubinas debe iniciar al nacimiento y luego cada 4 horas 2 veces y cada 12 horas 3 veces. Las guías NICE y QG consideran necesario investigar DAT solo en caso de ictericia visible o hiperbilirrubinemia significativa. Las ISN consideran opcional el grupo y Rh del bebé cuando la madre es grupo O positivo.
- El examen visual en busca de ictericia debe realizarse en todos los recién nacidos, especialmente en la primera 24 horas. Las guías NICE consideran necesario esto en las primeras 72 horas involucrando a los padres y no recomiendan medir bilirrubinas séricas si no hay ictericia. Las guías MAHTAS y QG consideran a la ictericia evidente en las primeras 24 horas como una urgencia médica, ameritando admisión para vigilancia estrecha y lo mismo si se detecta después de 24 horas, pero tiene factores de riesgo22,. En general todas las guías consideran que la ictericia en las primeras 24 horas debe tener acción inmediata. Para las guías AAP es necesario evaluar visualmente desde las primeras 12 horas y tomar BS si hay ictericia en las primeras 24 horas o entre 24 y 48 horas si el egreso será antes de 2 días.
- En las guías TPA la evaluación debe hacerse cada 8 a 12 horas el primer día y considerar como patológica la ictericia en este periodo y especifican que debe hacerse con luz neutra natural y realizarla presionando la piel con un dedo. Todas las guías consideran que el nivel de ictericia no se puede correlacionar con el nivel de bilirrubinas séricas. La inspección visual tiene una sensibilidad por arriba de 50% solo cuando el nivel ya está por encima de 260 mcmol/L (15.2mg/dl) .
- Los factores de riesgo adicionales a grupo y Rh deben tomarse en cuenta para una mejor evaluación. La Academia Americana de Pediatría desde 2004 describe factores de riesgo mayores y menores que contribuyen en el desarrollo de hiperbilirrubinemia grave, así como factores que protegen contra ello. El cuadro 3 muestra los factores de riesgo mencionados expresamente por las guías de Estados Unidos, Malasia, Australia e Italia de la AAP (2022), MAHTAS, QS e ISN, respectivamente25,22,28. Las 8 guías restantes no mencionan una lista expresa de factores de riesgo. Las guías MAHTAS recomiendan tamizar a todo bebé ictérico para deficiencia de G6PDH, debido a la alta incidencia de este problema en sureste de Asia22. Las guías israelíes (INS) recomiendan el tamizaje para deficiencia de G6PDH en aquellos casos de alta sospecha por historia familiar o grupo étnico. Las guías AAP mencionan además factores de riesgo de neurotoxicidad son: edad gestacional menor a 38 semanas, albúmina sérica menor a 3g/dl, hemólisis, sepsis o inestabilidad hemodinámica en las 24 horas previas; la presencia de uno o más de estos factores cambia la evaluación tanto para fototerapia como para exsanguineotransfusión25.
- La gran mayoría de las guías consideran a la lactancia como factor de riesgo para hiperbilirrubinemia solo si es deficiente por lo que el riesgo es más bien la baja ingesta. Las guías NICE, AAP, ISN, AEP y QG recomiendan la lactancia exclusiva en bebés ictéricos vigilando el peso y la BtC o BST para decidir si es necesario complementar, con preferencia de leche materna extraída, y fórmula solo en casos indispensables. Durante la fototerapia no se recomienda suspender la lactancia, excepto si tuvieran fototerapia intensiva continuando con leche humana extraída. Es así que se justifica poner horarios para lactancia durante la fototerapia y solo se suspende si hay criterios de gravedad (cercanía a umbral de EST o datos de encefalopatía). Suspender injustificadamente la lactancia por fototerapia se asocia a reducción de los índices de lactancia en los siguientes 4 meses.
- El uso de bilirrubinómetro transcutáneo (BtC) ya es una recomendación generalizada para evitar toma innecesaria de muestras. Todas las guías recomiendan su uso y todas concuerdan en que las decisiones terapéuticas deben ser en base a BST y que no debe usarse en bebés en fototerapia. Las guías NICE, QG y AEP recomiendan restringir su uso en bebés de menos de 35 SDG y cuando tienen menos de 24 horas de vida extrauterina.
- Las guías TPA refieren que las BtC dejan de ser confiables a partir de un valor superior a 14.6mg/dl donde la correlación con las BST se separa significativamente. En esto las guías AAP coinciden y recomiendan usar únicamente BST si se excede el valor de 15mg/dl o si está a menos de 3mg/dl del umbral de fototerapia. Las guías SIN publican un normograma de riesgo con BtC refiriendo que si se excede el P75 debe realizarse BST y vigilar con BtC a quienes están entre P50 y P75. Aquellos por debajo de P50 con más de 48 horas de VEU no requieren seguimiento. Sin embargo, cada vez hay más evidencia de que los BtC pueden utilizarse durante la fototerapia en zonas de la piel previamente cubiertas para evitar interferencia, pero esto aún no cuenta con suficiente respaldo.
- La fototerapia (FT) es el tratamiento estándar para la hiperbilirrubinemia no conjugada en todas las guías. Es un instrumento preventivo para evitar daño neurológico y evitar llegar a exanguinotransfusión. Pero es un tratamiento que no está libre de efectos secundarios, entre los que se incluyen algunas de corto plazo hematológicas y metabólicas y otras de largo plazo posiblemente alergias y varios problemas dermatológicos como nevos. El nivel de BST al que se indica la FT depende de edad gestacional, la edad cronológica en horas y los factores de riesgo presentes. Cada guía tiene valores específicos bastante similares, pero en diferentes modalidades. El cuadro 4 muestra los criterios para fototerapia incluyendo la intensidad propuesta para cada modalidad y algunas características particulares de cada guía se expresan en mg/dl en las guías AAP, AEP, CPS, ISN, INS y TPA; en Mmol/L en las guías de QCG, CPS, NICE, NPA y SSN, y en la MAHTAS se expresa en ambas escalas.
- La exanguinotransfusión (EST) es un procedimiento de alto riesgo y de último recurso ya que está asociada a múltiples complicaciones de corto y de largo plazo. Debe realizarse por personal calificado en una unidad de cuidados intensivos neonatales. Todas las guías tienen el umbral para indicar la EST en paralelo al umbral para FT, pero además recomiendan EST cuando hay datos de encefalopatía. También mencionan todas las necesidades de escalar tratamiento cuando hay indicación de EST o cuando se está cerca de ello. El escalamiento consiste en trasladar a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), aplicar fototerapia intensiva, hidratación intravenosa y monitorear BST cada 2 horas antes y durante la EST. Se debe realizar a doble volumen con sangre reconstituida. Las guías TPA toman en cuenta la relación bilirrubina/albúmina según edad gestacional y factores de riesgo, pero no como criterio único. Las guías AAP consideran escalar el tratamiento con BST a menos de 2g/dl del umbral para EST o aumento rápido de BST a pesar de FT adecuada con factores de riesgo. Las guías SIN presentan una gráfica con valores diferentes para incompatibilidad a Rh o a grupo ABO, independiente de la edad gestacional. La guía QG, refiere también solicitar PCR para CMV al escalar el tratamiento.
- La inmunoglobulina intravenosa (IGIV) es un medicamento que puede ayudar a evitar la EST en casos de incompatibilidad de Rh o grupo ABO. Las guías CPS, AAP, AEP, ISN, NICE, SIN, TPA consideran como parte esencial su uso durante el escalamiento. Las guías QG, MAHTAS consideran innecesario su uso por falta de evidencia. En 2022 surgió una guía internacional para al manejo de IGIV en neonatos con incompatibilidad a grupo y RH en que se revisaron 25 estudios de los cuales 4 calificaron para evaluación sistemática. La guía NO recomienda el uso de la IGIV de rutina, considerando esto como un paso previo a la EST obligado ya que esta práctica no demuestra reducción en morbi mortalidad. Sin embargo, se recomienda cuando no hay posibilidad de exanguinotransfusión inmediata. Se debe tomar en cuenta que está relacionada a apnea, enterocolitis y, paradójicamente a hemólisis.
- La colestasis es un problema que debe investigarse y sobre todo sospecharse cuando un paciente tiene ictericia que excede las 2 a 3 semanas. No todas las guías mencionan la actitud frente a la colestasis (MAHTAS, AEP, SIN), algunas lo hacen de manera superficial (ISN, TPA) y otras buscan descartar a tiempo la atresia de vías biliares. Las guías NICE y QG consideran que si hay colestasis (con bilirrubina conjugada a partir de 25mcMol/L o más de 10% de la bilirrubina total) o acolia, se considera una urgencia y debe realizarse interconsulta con cirugía pediátrica lo más pronto posible.
CONCLUSIONES
El diagnóstico y tratamiento de bilirrubinas en el recién nacido es uno de los aspectos más rutinarios en las salas de terapia neonatal. Conocer las mejores guías es esencial para poder establecer, en cada centro, las directrices apropiadas para su adecuado manejo. Todas las guías revisadas en este artículo cumplen con criterios mínimos de calidad. Sin embargo, algunas tienen baja rigurosidad, otras son poco aplicables, y otras tienen poca independencia editorial.
Las guías NICE de Reino Unido son en muy completas pues incluye a detalle el manejo de la fototerapia y la exanguinotransfusión, el manejo con los familiares y las directrices de terapia intensiva. Estas guías además son, de acuerdo a la evaluación sistemática de Zhang y cols, la mejor en casi todos los dominios evaluados.
La guía de MaHTAS de Malasia también tuvo excelente evaluación y se caracteriza por la sencillez en su aplicación. La guía de la AAP de Estados Unidos queda en 4º lugar en la evaluación principalmente por baja rigurosidad y aplicabilidad. Sin embargo, se evaluó la versión de 2009 y la más reciente es de 2022. Esta última es muy completa y todo lo que se menciona en este artículo respecto a dicha guía es de esta última versión.
La guía QCG de Australia se caracteriza por un gran detalle en los umbrales de fototerapia y exanguinotransfusión y es también de las mejor evaluadas. La guía ISN de Italia es la única que tiene umbrales especiales para bilirrubinas transcutáneas para ser usadas como tamizaje. Las guías TPA de Turquía tiene un abordaje de prevención primaria y secundaria que puede ser bastante útil en la práctica. Las guías NPA de Noruega tienen una evaluación baja por rigurosidad, pero con buena aplicabilidad, se caracterizan por usar el peso al nacimiento y no la edad gestacional como criterio de umbral de fototerapia con un solo nivel de exanguinotransfusión para todos. Las 5 guías restantes tienen una evaluación global menor a 50% con muy poca rigurosidad, aplicabilidad e independencia editorial.
Revisando cuidadosamente estas guías cada institución puede establecer sus lineamientos de acuerdo a sus recursos disponibles. Es importante mencionar que actualmente hay varias aplicaciones o “APPS” para teléfonos inteligentes con las cuales se calcula la necesidad de FT o EST en base a datos que se ingresan. Las dos más conocidas son Bilitool y BiliApp. La primera está basada en las guías de la AAP de Estados Unidos y la segunda se basa en las guías NICU de Reino Unido. Ambas pueden ser útiles para iniciar la toma de decisiones, pero debe tenerse la precaución de siempre dar seguimiento a través de las gráficas que se hayan elegido y revisar todo el contexto de riesgo del paciente.
REFERENCIAS
- Kaplan M, Hammerman C. Understanding and Preventing hyperbilirubinemia: is bilirubin neurotoxicity really a concern in the developed world? Clin Perinatol 2004; 31: 555-575 doi: 10.1016/j.clp.2004.05.001
- Gartner L. Neonatal Jaundice A Selected Restrospective. En Smith GF, Vidyasagar D. Historical Review and Recent Advances in Neonatal and Perinatal Medicine. Neonatology on the Web https://neonatology.net/classics/mj1980/ch06.html
- Cashore W. A Brief History of Neonatal Jaundice. Medicine&Health 2010; 93(5): 154-155
- Hernández CHM, Schmidt I, Huete LI. Encefalopatía por Kernicterus. Serie Clínica. Rev Chil Pediatr 2023; 84(6): 659-666
- Colletti JE, Kothori S, Jackson DM, Kilgore KP, Barringer K. An Emergency Medicine Approach to Neonatal Hyperbilirubinemia. Emerg Med Clin N Am 2007; 25: 1117-1135 doi: 10.1016/j.emc.2007.07.007
- Wood AJJ, Neonatal Hyperbilirubinemia. N Eng J Med 2001; 244: 581-590
- Kalakoda A, Jenkins SJ. Physiology, Bilirrubin. Statpearls 2023 Jan- https://www.statpearls.com/point-of-care/18281
- Anderson NB, Calkins KL. Neonatal Indirect Hyperbilirubinemia. NeoReviews 2020; 21(2): e749-e760
- Watchko JF. Neonatal Indirect Hyperbilirubinemia and Kernicterus. En Gleason CA, Juul SE. Avery’s Disease of the Newborn. 10th edition. Philadelphia: Elsevier; 2018: 1198-1218
- Lane E, Murray KF. Neonatal Cholestasis. Pediatr Clin North Am. 2017 Jun;64(3):621-639.
- Itoh S, Okada H, Kuboi T, Kusaka T. Phototherapy for neonatal hyperbilirubinemia. Pediatr Int. 2017 Sep;59(9):959-966.
- Golden WC, Watchko JF. Neonatal Hyperbilirubinemia and Kernicterus. En Gleason CA, Sawyer T, editores. Avery’s Diseases of the Newborn, Philadelphia. Elsevier; 2024. p. 1060
- Shapiro SM, Bhutani VK, Johnson L. Hyperbilirubinemia and Kernicterus. Clin Perinatol. 2006; 33: 387-410
- Kasirer Y, Kaplan M, Hammerman C. Kernicterus on the Spectrum. NeoReviews. 2023; 24(6): e329-e342
- Harpavat S, Ramraj R, Finegold M, Brandt M, Hertel PM, Fallon SC, et al. Newborn Direct or Conjugated Bilirubin Measurements as a Potential Screen for Biliary Atresia. JPGN 2016; 62: 799-803 DOI: 10.1097/MPG.0000000000001097
- Feldman AG, Sokol RJ. Neonatal Cholestasis: Updates on Diagnostics, Therapeutics, and Prevention. NeoReviews 2021; 22(12): e819-e836
- Arshad A, Gardiner J, Ho C, Rees P, Chadda K, Baker A, et al. Population – based screening methods in biliary atresia: a systematic review and meta – analysis. Arch Dis Child 2023; 108:468–473.
- Jolliffe L, Lannin NA, Cadilhac DA, Hoffmann T. Systematic review of clinical practice guidelines to identify recommendations for rehabilitation after stroke and other acquired brain injuries. BMJ Open 2018;8: e018791
- Brouwers MC, Kho ME, Browman GP, Burgers JS, Cluzeau F, Feder G, et al. AGREE II: advancing Guideline development, reporting and evaluation in health care. CMAJ 2010;182: E839–42
- Zhang M, Tang J, He Y, Li W, Cheng Z, Xiong T, et al. Systematic review of global clinical practice guidelines for neonatal hyperbilirubinemia. BMJ Open 2021;11: e040182. doi:10.1136/ bmjopen-2020-040182
- Amos RC, Jacob H, Leith W. Arch Dis Child Educ Pract Ed Published Online First: [please include Day Month Year] doi:10.1136/ archdischild-2016-311556
- Malaysia Health Technology Assessment Section (MaHTAS). Management of Neonatal Jaundice. 2nd edition. Medical Development Division, Ministry of Health Malaysia. 2019. Available at: http://www.moh.gov.my and http://www.acadmed.org.my
- Romagnoli C, Barone G, Pratesi S, Raimondi F, Capasso L, Zecca E, Dani C. Italian guidelines for management and treatment of hyperbilirubinemia of newborn infants ≥35 weeks’ gestational age. Italian Journal of Pediatrics 2014, 40:11: 1-8
- Maisels MJ, Bhutani VK, Bogen D, Newman TB, Stark AR, Watchko JF. Hyperbilirubinemia in the Newborn Infant > or = 35 Weeks’ Gestation: An Update with Clarifications. Pediatrics 2009; 124 (4): 1193–1198. doi: 10.1542/peds.2009-0329
- Kemper AR, Newman TB, Slaughter JL, Maisels MJ, Watchko JF, Downs SM, et al. Clinical Practice Guideline Revision: Management of Hyperbilirubinemia in the Newborn Infant 35 or More Weeks of Gestation. Pediatrics. 2022;150(3): e2022058859
- Coban A. Kaynak N, Gürsoy T. Turkish Neonatal Society guideline to the approach, follow up, and treatment of neonatal jaundice. Turk Pediatr Ars 2018; 53 (suppl 1): S172-S179
- Maisels N. Neonatal Jaundice. Pediatr Rev 2006; 27(12): 443-454 doi: 10.1542/pir.27-12-443
- Queensland Clinical Guidelines. Neonatal Jaundice. Guideline No. MN22.7-V9-R27. Queensland Health. 2022. Available from: http://www.health.qld.gov.au/qcg
- Darmstadt GL, Hamer DH, Carlin JB, Jeena PM, Mazzi E, Narang A, et al. Validation of visual estimation of neonatal jaundice in low-income and middle-income countries: a multicenter observational cohort study BMJ Open 2021;11: e048145. doi: 10.1136/bmjopen-2020-048145
- Keren R, Bhutani VK. Predischarge Risk Assessment for Severe Neonatal Hyperbilirubinemia. NeoReviews 2007; 8: e68-e76 DOI: 10.1542/neo.8-2-e68
- Kaplan M, Merlob P, Regev R. Israel guidelines for the management of neonatal hyperbilirubinemia and prevention of kernicterus. J Perinatol 2008; 28: 389-397; doi: 10.1038/jp.2008.20
- Waite WM, Taylor JA. Phototherapy for the Treatment of Neonatal Jaundice and Breastfeeding Duration and Exclusivity. Breastfeed Med. 2016 May; 11:180-5. doi: 10.1089/bfm.2015.0170.
- İşleyen F, Çelik İH, Demirel N, Erçel NÖ, Işık DU, Baş AY. Transcutaneous bilirubin measured on protected skin during phototherapy in term and preterm neonates. Early Hum Dev. 2023 Oct; 185:105858. doi: 10.1016/j.earlhumdev.2023.105858.
- Faulhaber FRS, Procianoy RS, Silveira RC. Side Effects of Phototherapy on Neonates. Am J Perinatol. 2019 Feb;36(3):252-257. doi: 10.1055/s-0038-1667379.
- Ramachandran RM, Srinivasan R. Clinical Profile and Outcome Following Exchange Transfusion for Neonatal Jaundice in a Tertiary Care Centre. J Trop Pediatr. 2022 Jan 7;68(1): fmac004. doi: 10.1093/tropej/fmac004.
- Lieberman L, Lopriore E, Baker JM, Bercovitz RS, Christensen RD, Crighton G, et al. International Collaboration for Transfusion Medicine Guidelines (ICTMG). International guidelines regarding the role of IVIG in the management of Rh- and ABO-mediated haemolytic disease of the newborn. Br J Haematol. 2022 Jul;198(1):183-195. doi: 10.1111/bjh.18170.