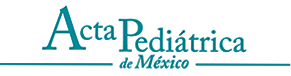Para ver los cuadros y figuras, descargue el archivo PDF.
QUÉ ES EL CRECIMIENTO
El término crecimiento, no hace alusión sólo al análisis de la ganancia de estatura, sino al fenómeno biológico continuo resultante del equilibrio entre la cantidad, la calidad y la función de la materia o masa que permite adquirir de forma paulatina una conformación estable y un desempeño maduro.
El principal objetivo del crecimiento es la posibilidad de realizar los cambios estructurales y funcionales programados genéticamente, que han de sucederse en tiempo y espacio, así como la posibilidad de adaptarse eficientemente a las modificaciones permanentes o transitorias del medio ambiente.
Dentro de este fenómeno, el aumento de masa se produce por la interacción de tres procesos: aumento del tamaño de las células (hipertrofia), aumento del número de células (hiperplasia), y aumento del tejido intercelular (acreción).1
EL CRECIMIENTO COMO SIGNO DE SALUD
Para que aumente el tamaño o la masa, se requiere que la síntesis de novo de material sea mayor que su destrucción (crecimiento con signo positivo), lo que sólo puede lograrse si ya se han cubierto previamente todas las necesidades básicas, que en orden de importancia son:
a) Mantener la temperatura del cuerpo dentro del rango homeotérmico, independientemente de la temperatura ambiental, a través del balance entre el metabolismo oxidativo de los nutrientes para generar calor (metabolismo basal), y las adaptaciones para mantener o perder temperatura a través de la piel.
b) Reponer elementos funcionales y estructurales para garantizar la vida, a través del metabolismo oxidativo y no oxidativo de los nutrientes (bombas y transportadores de membrana, vías activadoras o represoras intracelulares, cantidad adecuada de mitocondrias, lisosomas, ribosomas, etc.).
c) Acumular suficientes reservas energéticas para asegurar la vida y la función durante períodos de ayuno, lo que significa que hay un excedente estructural y funcional de nutrientes (glucógeno hepático y muscular, tejido adiposo).
Por ello, el aumento de tamaño implica que están aseguradas la estructura y la función, y permite afirmar que la progresión adecuada de tamaño es un signo de salud, que debe ser utilizado invariablemente por todos los médicos en la vigilancia de todos los pacientes, desde el nacimiento hasta el término de la pubertad, ya que es un indicador objetivo que nos ayuda a cuantificar e incluso calificar las variaciones en las dimensiones físicas y la composición corporal a las diferentes edades, lo que refleja el equilibrio entre la expresión de las condiciones genéticas de un individuo y los factores permisivos o restrictivos del medio ambiente.2
AUXOLOGÍA
Los primeros estudios sistemáticos y ordenados sobre el crecimiento se remontan a 1654, cuando Johann S. Elsholtz, utiliza por primera vez el término “Antropometría” en su tesis de graduación en Padua, como sinónimo de «medición del hombre».3
La auxología (del griego auxein –crecimiento- o –yo crezco-, y logos -ciencia-), como vocablo, es mucho más reciente, y fue introducido por Paul Godin para definir el estudio de todos los aspectos de la evolución del crecimiento y desarrollo físico.4
El mejor método que existe en la actualidad para analizar el crecimiento es comparar las medidas auxológicas individuales con las de una población, aunque debe considerarse que:
- Los estudios poblacionales señalan solo lo que es “habitual” en una población, lo que no forzosamente es sinónimo de normal ni de óptimo.
- Varones y mujeres muestran diferencias en la edad e intensidad del crecimiento, así como estatura final.
- El crecimiento prenatal puede afectar el crecimiento posnatal.
- Existen variaciones étnicas o raciales en la expresión del crecimiento posnatal.
- Hay variaciones entre familias de la misma etnia en el crecimiento posnatal.
- Hay variaciones en la velocidad de maduración (edad biológica), incluso dentro de miembros de la misma familia, por lo que ésta puede estar retrasada o adelantada con respecto a la edad cronológica.
QUÉ DEBE MEDIRSE
La somatometría mínima recomendada es
QUÉ INSTRUMENTOS Y CÓMO DEBEN USARSE5-8
Todos los instrumentos deben permitir una medición exacta y precisa:
- Exactitud es la cercanía de una medida al valor real. Depende de la calibración de los instrumentos de medición. Mientras mejor calibrados estén, es menos el margen de error y más exacto es el instrumento.
a) En el caso del infantómetro y del estadiómetro, así como del instrumento para determinar la talla sentada, idealmente deben calibrarse cada semana (utilizando un metro “patrón” o varilla de platino e iridio de exactamente 100cm, y si esto no es posible, una cinta métrica de tela plasticada), para determinar su exactitud y deben equilibrarse (saber que el infantómetro se encuentra a 180° y el estadiómetro a 90° con respecto al piso) todos los días. El estadímetro no debe estar incorporado a la báscula, pues la base de ésta no es estable, inmóvil ni forzosamente se encuentra paralela al piso.
b) Las cintas métricas de tela plasticada deben calibrarse idealmente cada semana (utilizando un metro “patrón” o varilla de platino e iridio de exactamente 100cm, y si esto no es posible, con otra cinta métrica de tela plasticada que sólo se use para este fin), para determinar su exactitud.
c) En el caso de básculas, idealmente deben calibrarse por lo menos cada semana (utilizar taras de 1, 5 y 10kg para determinar la exactitud), equilibrarse todos los días (saber que se encuentra horizontal), y balancearse (saber que regresa a valor 0g) antes de cada pesaje.
- Precisión es el grado de cercanía de los valores de varias medidas hechas por uno o más observadores, que depende de su pericia. Idealmente el peso no debe variar en más de 100g, y las circunferencias, perímetros y longitudes corporales no deben variar más de 0.1cm cuando se repiten 2 o 3 veces en el mismo sujeto, en momentos consecutivos.
La exactitud y la precisión también pueden modificarse por las situaciones en las que se explora a un sujeto, por lo que las condiciones ideales para realizar las determinaciones son:
a) Para determinar el peso, la longitud y la talla, con mayor exactitud, el paciente debe estar sin zapatos y en ropa interior e idealmente con la vejiga y el recto vacíos.
b) Para obtener la longitud “máxima” el paciente debe estar en decúbito supino, descalzo, con las plantas de ambos pies apoyadas en una superficie a 90° sobre la horizontal, se debe traccionar en forma gentil pero firme la cabeza (a nivel de los ángulos de las ramas horizontal y vertical de la mandíbula o gonion, y de la apófisis mastoides) para asegurarse que piernas, columna y cuello tengan la máxima extensión fisiológica. A veces se necesitan dos personas para determinar la longitud “máxima”.
c) Para determinar la talla “máxima” el paciente debe estar de pie, descalzo, con los pies juntos y los talones apoyados en el piso o en la base del estadiómetro, con la espalda y el cuello completamente erguidos, y se debe traccionar en forma gentil pero firme de la cabeza (a nivel de los ángulos de las ramas horizontal y vertical de la mandíbula o gonion, y de la apófisis mastoides) para asegurarse que piernas, columna y cuello tengan la máxima extensión fisiológica.
d) Cuando no se realiza la tracción de la cabeza, lo que se determina es la longitud o talla “naturales”, que suele ser 1 a 1.5cm menor que la longitud o la talla “máximas”.
e) Además, la talla “natural” suele ser 0.3 a 0.7cm mayor en la mañana y disminuye conforme transcurre el día, situación que se anula cuando se determina la talla “máxima”.9
f) Independientemente de que se determine la longitud o la talla “naturales” o “máximas”, se debe asegurar que la cabeza está en posición neutra (el canto del ojo al mismo nivel que la implantación del pabellón auricular, conocido como línea de Frankfort), y que los pies estén apoyados en una superficie dura, firme y horizontal (talla) o vertical (longitud).
g) Las mismas consideraciones referidas para la talla “máxima” en los incisos b, c y d, son aplicables cuando se consigna la talla sentado “máxima” o “natural”.
h) En condiciones ideales la longitud debe determinarse no solo sin ropa, sino particularmente sin pañal, ya que el grosor de éste puede obligar a adoptar una posición lordótica y modificar la longitud real.
i) Siempre se debe utilizar la misma metodología (longitud o talla “naturales” o “máximas”) en todas las mediciones subsecuentes que se realicen en el mismo sujeto, para evitar que las variaciones debidas a la técnica interfieran con el correcto análisis de la progresión del crecimiento.
j) Ya sea que se determine la talla “máxima” o la talla “natural”, si se le pide que junte los talones, pero se permite que pueda mantener las puntas de los pies separados, existe mucho mayor posibilidad de que flexione cadera y rodillas, que cuando se le pide que junte tanto los talones como las puntas de los pies.
k) Los humanos somos asimétricos, siendo habitualmente la mitad izquierda más larga (diferencia de 0.3 a 0.5cm) y la mitad derecha más ancha, pero en ocasiones la asimetría es más marcada. Cuando esto ocurre, se debe determinar la longitud o la talla “naturales” o “máximas” apoyando la extremidad más larga.
l) Si un pie no puede ser puesto a 90° sobre el eje longitudinal de las piernas, ya sea en decúbito supino o de pie, se debe medir apoyando la pierna cuyo pie sí puede estar en posición correcta, independientemente de que existen diferencias en la longitud de las piernas.
Para medir la longitud o estatura en decúbito:
- Infantómetro con intervalo de medición de 0.1cm. Debe estar apoyado en una superficie plana y sólida (evitar colchones o colchonetas).
- Determina la distancia entre el vértex y los talones, estando el sujeto en decúbito supino.
- Dado que un infantómetro tiene una longitud de 100cm, cuando se desea obtener la longitud, pero ésta excede esta medida, se debe utilizar una superficie de mayor longitud, plana, horizontal y sólida sobre la que se acuesta el sujeto en decúbito supino.
- En todos los menores de 2 años se debe medir la longitud, y a partir de esta edad, se puede determinar la talla. La excepción son pacientes que a los 2 años aún no cooperan para ser medidos de pie (más frecuentemente varones que mujeres), y en los que se puede continuar midiendo la longitud hasta los 3 años.
- En mayores de 2-3 años, para medir el segmento inferior es conveniente determinar éste y la talla en decúbito en el mismo momento.
- No es confiable el uso de un infantómetro de tela plasticada.
Para medir la talla o estatura de pie:
- Estadiómetro independiente de la báscula, con intervalo de medición de 0.1cm
- Existen varios tipos de estadiómetro. El más común es el que está adosado en forma permanente a una pared, con la rama vertical a 90° con respecto al piso y la rama horizontal o deslizable con 90° con respecto a la rama vertical (idealmente debe tener un instrumento denominado nivel de constructor, que permita garantizar la vertical y horizontal al observar la burbuja de aire en el centro exacto del aparato). También se puede utilizar un estadiómetro de campo, que, sin tener rama vertical, se fija a una pared (habitualmente a 2 m del piso), haciendo descender la rama horizontal deslizable hasta que ésta toca la superficie de la parte más alta del cráneo (vértex).
- La talla es la distancia que existe entre los talones apoyados en el piso y el vértice o vértex (parte más alta del cráneo), estando el sujeto de pie.
- Cuando se utiliza un estadiómetro adosado a una báscula es muy frecuente que el niño flexione cadera y rodillas al estar parado en una superficie que se mueve. Además, es habitual que se cometa el error de pedirle que se pare en la parte posterior de la base para que se pegue a la rama vertical del estadiómetro, con lo cual la parte posterior de la base puede descender entre 0.2 y 0.3cm. En estas condiciones la diferencia entre un niño medido en talla natural y parado en la parte posterior de la base de la báscula y él mismo medido en talla máxima con un estadiómetro independiente de la báscula, puede llegar a ser de hasta 2.0 a 2.5cm.
Para determinar la talla sentado:
- Determina la distancia entre el vértex y la mesa o superficie horizontal, plana y sólida, sobre la que se pide que se siente y se considera que representa la longitud del tronco.
Para determinar el peso:
- Se debe utilizar una báscula mecánica o digital con intervalos de medición de 10 a 20g cuando se utiliza en menores de 1-2 años y de un máximo de 100g a partir de los 2-3 años.
- Aunque no es indispensable, es conveniente que el sujeto esté de frente a la balanza, de tal manera que puede ver el valor resultante sin modificar su posición. Cuando el niño está de espaldas es muy frecuente que intente voltear para ver el resultado, con lo que deja de apoyar totalmente ambos pies y esto puede producir variaciones significativas y no reproducibles.
- Cuando se determina el peso con el sujeto parado, debe estar situado a la mitad o centro de la base de la báscula; cuando se para en la parte anterior o delantera, el peso suele ser menor, en tanto que cuando lo hace en la parte posterior o trasera, suele ser mayor.
- El peso aumenta en el trascurso del día, por lo que, de manera natural, la diferencia de peso en un mismo sujeto, el mismo día, puede ser de hasta 1 a 1.5 kg entre la mañana y la noche. Por ello, se considera que el peso real es que corresponde al obtenido al levantarse por la mañana, con la vejiga y el colon vacíos, y antes de bañarse.
- Otro aspecto que hay que considerar es que a partir de la menarca se acumula agua en la segunda mitad del ciclo menstrual.
Para determinar circunferencias, perímetros y longitud de segmento inferior y de brazada:
Se debe usar una cinta métrica de tela plasticada (que evita modificaciones debidas a aumento o disminución extremas de la temperatura y humedad ambientales), cuyo punto “0.0cm”, habitualmente cubierto por metal, corresponda al inicio de la cinta.
- Se debe ejercer una presión gentil pero firme sobre las superficies a medir.
- Perímetro cefálico: la cinta métrica debe pasar sobre la prominencia del hueso occipital del cráneo (opistocráneo), el punto lateral más saliente del cráneo (eurion) y el punto más saliente del entrecejo en la frente del niño (glabela).
- Perímetro torácico: la cinta métrica debe pasar por el punto medio de las tetillas (telion), por debajo de los brazos (que deben estar relajados y en posición natural), y en el borde inferior de los omóplatos, manteniéndola a 90° con respecto a la superficie sobre la que está en decúbito supino, o a 180° con respecto al piso si está de pie; la determinación debe realizarse a la mitad de una inspiración no forzada.
- Perímetro abdominal o circunferencia de cintura: la cinta métrica debe situarse a nivel de la última costilla flotante (o a la mitad de la distancia entre la punta del esternón y la cicatriz umbilical), o en el punto medio entre la cresta ilíaca y la costilla flotante, manteniéndola a 90° con respecto a la superficie sobre la que está en decúbito supino, o a 180° con respecto al piso si está de pie; la determinación debe hacerse a la mitad de una inspiración no forzada.
- Circunferencia de cadera: la cinta métrica debe pasar por la porción más prominente de los glúteos y sobre el borde superior de la sínfisis del pubis o sobre los trocánteres mayores de la cabeza del fémur, manteniéndola a 90° con respecto a la superficie sobre la que está en decúbito supino, o a 180° con respecto al piso si está de pie.
- Segmento inferior: Distancia entre la parte central del borde superior de la sínfisis del pubis (sinfision) y los talones (calcáneo), con los pies a 90° con respecto al eje longitudinal de las piernas. Si bien puede determinarse estando de pie, es más fácil realizar la medición cuando está en decúbito supino, pero debe cuidarse que las dos crestas iliacas se encuentren a la misma distancia de la superficie sobre la que está acostado, y que mantenga la vista en el techo, ya que es frecuente que flexionen el cuello para intentar observar el proceso de medición, con lo cual suelen inclinar más un lado del cuerpo que el otro, causando diferencias en los puntos de apoyo de ambas extremidades. Cuando existe una longitud diferente entre cada extremidad inferior, se deben consignar los dos valores, pero para fines antropométricos se considera como normal a la extremidad más larga, a menos que existan malformaciones evidentes. Se puede también determinar con un compás de puntas o utilizando un estadiómetro tipo Laniere.
- Brazada: Distancia que existe entre el extremo distal del dedo más largo de una mano (dactilión) y el extremo distal del dedo más largo de la otra mano, estando los brazos en estiramiento máximo (extensión total de hombros, codos, muñecas y dedos), pero sin sobre extensión (codos girados en sentido ventro-dorsal ni flexión posterior de las muñecas) y perpendiculares a la columna vertebral
Otros parámetros auxológicos, si bien pueden ser muy útiles, no se recomienda determinarlos de rutina en pacientes sanos (longitud de miembro superior, miembro inferior, manos, pies; circunferencia o perímetro de brazo y muslo; diámetro biacromial y bicrestal; grosor de los pliegues cutáneos; longitud y circunferencia del pene; volumen testicular), y deben realizarse por el Endocrinólogo Pediátrico cuando éste los considere importantes.
CÓMO UTILIZAR LA AUXOLOGÍA PARA ANALIZAR EL CRECIMIENTO
La Organización Mundial de la salud recomienda realizar dos evaluaciones en la etapa neonatal, una al momento del nacimiento y la segunda al mes, posteriormente a los 2, 4, 6, 9 y 12 meses. Después del año de edad, por lo menos cada 6 meses hasta los 4 años y de manera anual a partir de los 5 años, hasta el inicio de la pubertad, cuando debe volver a realizarse en forma semestral.
La Academia Americana de Pediatría recomienda evaluaciones a los 15, 18, 24 y 30 meses y anuales a partir de los 3 años.
Se deben utilizar gráficas específicas de la población a la que pertenece el individuo. Si esto no es posible se recomienda utilizar las gráficas de la Organización Mundial de la Salud en los primeros 5 años de vida (Figuras 1 a 8), o las gráficas de los Institutos de Salud de USA a partir de los 2 años (Figuras 9 a 16), que se pueden obtener de manera gratuita en el sitio electrónico del Centro Nacional para Estadísticas en Salud (NCHS).10-12
Las gráficas, ya sea elaboradas con base a centilas o a desviación estándar (DE), muestran la expresión de longitud, talla, peso y otros, de acuerdo con una expresión poblacional, pero los límites de “normalidad” son muy amplios por lo que sólo se identifica al 2-3% los individuos con talla y pesos bajos (centila <3 o -2 DE) y al 2-3% de los que tienen talla y pesos elevados (centila >97 o +2 DE).13 Si no se dispone con facilidad de las gráficas de la IMS o de NCHS, se puede acceder a sus páginas y obtener de manera gratuita las gráficas necesarias de acuerdo a la edad y sexo.11,12
Para evaluar el crecimiento y el estado nutricional de un recién nacido es indispensable considerar su edad gestacional y extrapolar la longitud, peso y perímetros cefálico, torácico y/o abdominal con los esperados para el género y las semanas de gestación. Un buen estudio longitudinal realizado en 24,627 nacidos vivos, sanos, producto único, con edad gestacional de 28 a 42 semanas, y seguidos hasta los 2 años, es el realizado por el Dr. Samuel Flores Huerta.14
Para analizar la expresión de la longitud y de la talla:
- La talla y la longitud en relación con la edad cronológica son menos ecosensibles que el peso, y cuando son menores a las esperadas representan las consecuencias de eventos pasados negativos, más o menos persistentes, pero son independientes de las actuales y de las futuras.
- Debido a que la talla y la longitud representan la suma de las longitudes de los segmentos y subsegmentos, pueden utilizarse como variables independientes al estudiar la proporcionalidad.
- La longitud al nacimiento y durante los dos primeros años de vida, no está determinada por la genética familiar, sino por las características de especie y el principal determinante o factor permisivo que es la nutrición. Es conveniente determinarla cada mes el primer año y cada 2 meses en el segundo año de vida. Para evaluar con mayor sensibilidad el estado nutricional debe evaluarse en esta etapa las proporciones transversas (ver más adelante). Cuando la longitud es menor a la esperada, también se deben evaluar las proporciones longitudinales, pues su alteración debe hacer sospechar la existencia de una displasia esquelética.
- A partir de los 2 años de edad, para poder “personalizar” en forma más adecuada la expresión del crecimiento y sabiendo que a partir de esta edad hay una correlación proporcional entre la estatura media de los padres y la talla final alcanzada, se recomienda calcular la talla media parental (también llamada talla diana familiar o talla media familiar).
- Debido a que los varones de una población suelen ser en promedio 13cm más altos que las mujeres, se recomienda utilizar la fórmula de Tanner para determinar la talla media parental:
Varón:
(Talla de la madre + 13) + talla del padre
2
Mujer:
(Talla del padre -13) + talla de la madre
2
Se acepta que en condiciones fisiológicas puede existir una variación de ±1 desviación estándar, equivalente a ±4cm.
- De ser posible, se debe obtener la talla del padre y de la madre midiéndolos en el consultorio, pues frecuentemente las que se obtienen por interrogatorio no corresponden a la realidad.
- En todos los casos se debe tener la certeza de quien es el padre y la madre biológicos para poder calcular la talla media parental. Si no se interroga al respecto, pueden pasar desapercibidas situaciones como adopción, fertilización in vitro con donadores no relacionados con los padres, padrastro o madrasta por divorcios o muerte de un cónyuge, etc.
- Una vez calculada la talla media parental, se realiza una marca en la talla final de la gráfica de crecimiento, y a partir de este punto, se traza una línea paralela desde la estatura final hasta los 2 años. Esta línea corresponde a la expresión ideal de talla de un individuo en lo particular, tanto en gráficas de centilas como en aquellas expresadas en DE. (ver Figura 17)
- Cualquiera que se encuentre por debajo de la centila 3 (-2DE) o más de 4cm por debajo de la línea que representa el crecimiento ideal con base a la expresión familiar, debe ser estudiado para determinar la causa. Se debe evaluar la proporcionalidad longitudinal para determinar qué segmento se encuentra afectado o más afectado, lo que orienta hacia la etiología de la alteración del crecimiento.
- En el seguimiento longitudinal del crecimiento, se debe utilizar una gráfica para cada individuo, de tal manera que, al extrapolar la longitud o la talla, cada 6 a 12 meses, sea evidente que ésta progresa a las distintas edades en forma paralela a las líneas, y que, en caso de la talla, se encuentra dentro de los límites aceptados como normales de la talla media parental.
- Cualquier expresión no paralela (divergente) a las líneas, ya sea ascendente o descendente, debe considerarse como una expresión anormal del crecimiento cuya etiología debe determinarse, y no esperar un tiempo prolongado hasta que la talla se encuentre por debajo de la centila 3 o de 2 DE por debajo de la media o por arriba de centila 97 o de 2 DE arriba de la media (Figura 17).
Para analizar la velocidad de crecimiento:
- La velocidad de crecimiento es un parámetro más sensible que la expresión de talla para determinar la manifestación correcta del crecimiento.
- Se calcula determinando la diferencia de estatura en 1 año (365±30 días), y se debe analizar cada año en todos los individuos.
- Debido a que el incremento de talla no es un parámetro que se mantenga constante durante todo el año, sino que muchos individuos (al igual que la mayoría de los mamíferos), crecen más rápido durante el verano y el otoño, y más lento durante el invierno y la primavera, los cálculos de ganancia de talla en períodos menores a un año suelen producir valores falsos, sobreestimando o subestimando el crecimiento real (Figuras 18 a 21).15
- La velocidad de crecimiento debe situarse (señalar con un punto en la gráfica) a la mitad del período de observación. Por ejemplo, si se determina la ganancia de talla entre los 4 y los 5 años, el punto correspondiente se debe colocar a los 4.5 años, si se hace entre los 4 años 3 meses y los 5 años 3 meses, se debe inscribir a los 4 años 9 meses.
- Una velocidad de crecimiento superior a la centila 25 es representativa de un crecimiento adecuado.
- Si la velocidad de crecimiento se sitúa entre las centilas 10 y 25, se debe asumir que existieron más de 15 días de enfermedad por año o existen factores limitantes (hormonales, esqueléticos, medicamentos, etc.), que evitaron la ganancia óptima de estatura.
- Si la velocidad de crecimiento se sitúa en o por debajo de la centila 10, se debe estudiar al sujeto para buscar una condición crónica (probablemente más de 40 días al año de enfermedades crónicas o intercurrentes, factores hormonales, condiciones esqueléticas, medicamentos, etc.), que está lesionando en forma severa el crecimiento.
- Si la velocidad de crecimiento disminuye más de 0.5 DE con respecto al año previo, debe interpretarse como una interferencia en el crecimiento.
- Si la velocidad de crecimiento aumento más de 0.5 DE con respecto al año previo, debe descartarse un proceso acelerado de maduración, por lo que se está iniciando un brote de crecimiento puberal.16
Para analizar el peso:
- En recién nacidos el peso varía con la edad gestacional, estatura de la madre, paridad, período inter gestacional y la nutrición fetal (particularmente en el tercer trimestre del embarazo).
- El peso de los varones suele ser mayor al de las mujeres a partir de la semana 34 de gestación.
- Cualquier expresión no paralela (divergente) a las líneas, ya sea ascendente o descendente, debe considerarse como anormal del estado nutricional cuya etiología debe determinarse, sin esperar un tiempo prolongado para que el peso se encuentre por debajo de la centila 3 o de 2 DE por debajo de la media o por arriba de la centila 97 o de 2 DE por arriba de la media.
Para analizar el estado nutricional:17-20
- Las centilas de peso y las de talla no pueden ser correlacionadas, pues cuando se determinan en una misma población, para crear las primeras se ordena a los sujetos en orden creciente de peso, y para las segundas en orden de talla, por lo tanto, un sujeto que representa, por ejemplo, la centila 50 de peso, puede estar situado en la centila 10 de talla.
- Por lo anterior, se deben analizar relaciones entre el peso y la talla a través del índice ponderal, la relación peso para la talla, o del índice de masa corporal.
- Si un paciente lentifica o detiene el peso antes de la talla, es muy probable que exista un desbalance energético y deben descartarse alteraciones nutricionales que limitan la ingesta (problemas gástricos y/o enterales, hepáticos, psicológicos, económicos); la digestión (problemas en la masticación, deglución, producción y/o secreción de sales biliares y/o enzimas pancreáticas, producción de disacaridasas, etc.); la absorción (infecciones, infestaciones, procesos inflamatorios, trastornos de la movilidad intestinal, etc.); el transporte (proteínas específicas de transporte, albúmina, hemoglobina, etc.); la oxidación (acidosis o alcalosis metabólicas, desequilibrio de agua y/o electrolitos, etc.); la eliminación (constipación, glomerulopatías, tubulopatías, etc.) o alteraciones que impactan el aporte de oxígeno (neumopatías, cardiopatías, vasculopatías, etc.).
- Si la talla se detiene, pero el peso no lo hace o incluso incrementa, debe descartarse síndromes genéticos (por ejemplo, síndrome de Prader Willi, síndrome de Turner, síndrome de Noonan, deficiencia de SHOX) o estados de alteración hormonal como la deficiencia o exceso de hormona de crecimiento, la resistencia a hormona de crecimiento, el hipercortisolismo endógeno (síndrome o enfermedad de Cushing) o exógeno (corticoides aplicados en forma de pomadas, pastillas o inyecciones), o las alteraciones en la función tiroidea.
- El índice ponderal (peso en gramos x 100 / longitud3 en centímetros) es más fidedigno para analizar la relación entre el peso y la longitud que el índice de masa corporal, desde el momento del nacimiento (particularmente en prematuros) y hasta los 2 años. Al nacimiento, valores por debajo de la centila 10 sugieren desnutrición intrauterina.
- El índice de masa corporal o IMC (peso en kilos / talla2 en metros): El peso representa la masa total del organismo, pero considerando que el agua corporal total y la masa magra (vísceras, músculos y huesos) se mantienen con cambios relativamente constantes a las diferentes edades, se asume que las desviaciones sobre éste y consecuentemente sobre el índice de masa corporal serán debidas principalmente a la cantidad de tejido adiposo. Sin embargo, como predictor de los factores de riesgo para enfermedad cardiovascular en presencia de obesidad, tiene un valor predictivo muy bajo.
- Un IMC entre las centilas 75 y 85 señala un sobrepeso moderado, entre las centilas 85 y 95 sobrepeso con riesgo cardio-metabólico moderado y por arriba de la centila 95, obesidad con riesgo cardio-metabólico alto.
- El IMC en casos de obesidad tiene una sensibilidad para evaluar riesgos para desarrollar hiperglucemia de 56%, para hipercolesterolemia de 70% y 59% para hipertrigliceridemia.21
- La circunferencia de la cintura guarda una relación aceptable con el grado de adiposidad abdominal y es el predictor más significativo de las variables que detectan riesgo cardiovascular, tanto en varones como en mujeres durante la infancia.
- El índice Cintura/Cadera (ICC): Se obtiene al dividir la circunferencia de la cintura entre la circunferencia de la cadera. Durante la infancia un ICC mayor a 0.87 en varones y 0.82 en mujeres, o a partir del inicio de la pubertad mayor a 0.9 en varones y 0.85 en mujeres, indica una mayor adiposidad abdominal con respecto a lo deseable. Su correlación con el riesgo cardiovascular es igual o mejor que si se utiliza el IMC.22
- Índice o relación cintura/talla: Se obtiene al dividir la circunferencia de cintura entre la talla. La relación cintura/estatura es un índice antropométrico relativamente constante de la obesidad abdominal a través de diferentes edades, sexo o grupos raciales y valores superiores a 0.5, tanto en varones como en mujeres, a partir de los 4 años, no sólo detectan la obesidad central y el riesgo cardio-metabólico adverso cuando existe sobrepeso/obesidad, sino también en niños de peso normal y también permite identificar a los que no tienen tales condiciones de riesgo. Su sensibilidad para evaluar el riesgo de desarrollar hiperglucemia es de 100%, para hipercolesterolemia de 93% y de 76% para hipertrigliceridemia.23
- Cualquiera que presente sobrepeso, y sobre todo obesidad, debe ser evaluado para determinar si existen parámetros que sugieran síndrome cardio-metabólico y resistencia a la insulina.
Para analizar el perímetro cefálico:
- Es la medida antropométrica que menos se afecta por el estado de nutrición intrauterino.
- Debido al reacomodo de los huesos, cuando el parto fue vaginal o se usaron fórceps, es mejor determinarlo después de las primeras 72 a 96 horas de vida extrauterina.
- Durante los primeros 6 meses de vida extrauterina y hasta los 3 años es un reflejo fiel del aumento de la masa encefálica, aunque continúa señalando el tamaño del cerebro, también representa el proceso de mielinización y su correlación es menor.
- En niños con talla baja la presencia de perímetro cefálico menor al esperado (microcefalia) señala la existencia de un trastorno genético hasta no demostrar lo contrario, haya o no retraso del desarrollo psicomotor.
Para analizar la proporcionalidad corporal:24
1. Proporciones transversales25-27
- Al momento del nacimiento debe haber una buena expresión de peso, longitud y proporciones transversas (perímetros cefálico, torácico y abdominal).
- Los promedios de los perímetros durante el primer año de la vida se muestran en el cuadro 2. 28
- Si hubo retraso de crecimiento intrauterino (RCIU) y/o el neonato es pequeño para la edad gestacional (PEG), debe determinarse la relación entre el peso y la longitud y las proporciones transversales (perímetro cefálico, perímetro torácico y perímetro abdominal). Cuando el peso es adecuado para la longitud y las proporciones transversales son adecuadas se denomina “RCIU o PEG armónico” y suele representar un ajuste del feto para mantener la función en respuesta a un aporte insuficiente de nutrientes, pero balanceado (calorías y proteínas), habiendo existido un flujo uteroplacentario normal (aporte de oxígeno), durante el tercer trimestre de la gestación, aunque también puede observarse cuando hay alteraciones genéticas. Estos niños son de alto riesgo ante condiciones que ocasionen disminución de la oxigenación (anemia, insuficiencia cardiaca, insuficiencia respiratoria).
- Cuando hay RCIU y/o el neonato es PEG, pero el peso es menor del esperado para la talla y el perímetro cefálico es mayor que el perímetro abdominal o incluso que el perímetro torácico, se denomina “RCIU o PEG disarmónico”, y suele deberse a un aporte nutricional con desbalance entre calorías y proteínas, y/o un flujo uteroplacentario insuficiente con aporte inadecuado de oxígeno, durante el segundo y tercer trimestre del embarazo. Estos niños son de alto riesgo para tolerar períodos de ayuno mayores de 3-4 horas, problemas gastrointestinales y/o problemas hepáticos y tienden a desarrollar hipotermia y/o hipoglucemia.
- Un perímetro cefálico significativamente mayor al perímetro torácico, indica un crecimiento craneal anormalmente mayor a lo esperado y debe hacernos descartar hidrocefalia con o sin hipertensión intracraneana o síndromes genéticos que cursan con macro cráneo.
- La asociación de perímetro cefálico menor al esperado para la edad con talla baja sugiere la presencia de una alteración genética.
2. Proporciones longitudinales:29
- A partir del nacimiento y hasta el inicio de la pubertad, el segmento inferior (brazos y piernas) muestra un crecimiento más acentuado que el segmento superior (tronco).
- La longitud del segmento superior (SS) se obtiene restando el valor del segmento inferior (SI) de la longitud, y una vez obtenida la longitud se divide el valor del SS entre el del SI. Otra posibilidad para analizar el crecimiento del segmento superior es la determinación de la talla sentado.
- La relación SS/SI al nacimiento es de 1.73, y disminuye hasta 1.0 (SS de la misma longitud que el SI) al inicio de la pubertad en ambos géneros, para posteriormente terminar siendo de 0.8 en varones y de 0.9 en mujeres.
- Debe considerarse que el SI es más eco sensible que el SS, por lo que cuando las condiciones nutricionales son inadecuadas (por tiempo prolongado o en forma intermitente, pero recurrente), o bien existen enfermedades crónicas que afectan el crecimiento, e incluso cuando se han usado medicamentos que interfieren con la expresión del crecimiento, la detención del crecimiento del SI será proporcionalmente mayor que la del SS y por lo tanto la relación entre SS/SI será mayor de lo esperado para la edad. Por otro lado, cuando existen alteraciones esqueléticas que impiden el crecimiento de las extremidades, se producirá talla baja y una relación entre SS/SI mayor de lo esperado para la edad, pero la longitud del segmento superior y por lo tanto la talla sentado suelen ser normales (acondroplasia, hipocondroplasia, displasias metafisiarias o epifisiarias que no alteran el crecimiento de las vértebras).
Cuando lo que se encuentra alterado es el crecimiento del SS, existirá talla baja, y tanto la relación de SS/SI como la talla sentado son menores a las esperadas para la edad. Esto se observa en alteraciones esqueléticas que lesionan el crecimiento vertebral (escoliosis, malformaciones y displasias esqueléticas espondilo-epifisiarias o espóndilo metafisiarias), y cuando se han utilizado esteroides a dosis supra fisiológicas por períodos mayores de 15 días como consecuencia de radioterapia que involucra la zona de la columna vertebral.
La brazada (B) representa la suma del crecimiento longitudinal de las extremidades superiores y del crecimiento transversal del tórax (clavículas). Al nacimiento la relación B-T es de +2-3 cm en ambos géneros, disminuye a 0 (brazada igual a la talla) al inicio de la pubertad y al final del crecimiento suele ser +1-2 cm en las mujeres y +3-4 cm en los varones.
Dado que forma parte del segmento inferior (esqueleto paraxial), cuando a la brazada se le resta la longitud o la talla (relación B-T), el análisis se hace de manera similar a lo referido para la relación SS/SI.
Cuando en el primer nivel de atención se encuentre que la expresión del crecimiento está limitada o su progresión no es normal, los médicos deben realizar un estudio para encontrar la causa y poderla resolver a la brevedad posible, y si esto no es posible, deben referirse de inmediato al paciente a un segundo o incluso al tercer nivel de atención.
CONCLUSIONES
La expresión del crecimiento es un signo de salud que se puede determinar con facilidad y que se debe evaluar de manera obligatoria a partir del nacimiento en todos los individuos.
Cualquier expresión anormal del crecimiento es una urgencia diagnóstica, y por lo tanto, debe estudiarse de inmediato para poder identificar la etiología y de ser posible resolverla.
Si existe una expresión anormal del crecimiento y en el primer nivel de atención no existen los recursos para poder determinar la etiología, o si una vez identificada la causa no existen recursos para poderla resolver, se debe referir de inmediato a segundo o incluso tercer nivel de atención.
REFERENCIAS
- Calzada-León R. Identificación y manejo del niño con talla baja. México: Intersistemas. 2007. ISBN 970-655-942-6
- Hermanussen M (Editor): Auxology. Studying Human Growth and Development. Stuttgart: Schweizerbart Science Publishers. 2013 p. 1
- Johann Sigismundi Elsholtz. D. Medici Electoral. Brandiburgisi. Anthropometria, sive De mutua membrorum corporis humani proportione & Naevorum harmonia. Editio post Patavinam altera, figuris aneia illustraten. Rupertum Woldern, 1654
- Paul Godin: Manuel d’anthropologie pédagogique: basée sur l’anatomophysiologie de la croissance méthode auxologique. Actualités pédagogiques et psychologiques. Collection d’actualités pédagogiques, Delachaux & Niestlé, 1919. ISSN 2111-4803
- Comas J. Manual de antropología física. Instituto de Investigaciones Antropológicas. México: Universidad Nacional Autónoma de México. 1966
- Hall JG, Froster-Iskenius UG, Allanson JE: Handbook of physical measurements. Oxford Medical Publications. 1989
- Onís M, Habicht JP. Anthropometric reference data for international use: recommendations from a World Health Organization Expert Committee. Am J Clin Nutr 1996;64(4):650-658
- Cameron N. The method of auxological anthropometry, en Falkner F, Tanner JM (editors): Human Growth. 2a edición. New York: Plenum 1986:3-46
- Voss LD, Bailey BLM. The Diurnal variation in stature: is stretching the answer? Arch Dis Child 1997;77(4):319-322
- Calzada LR (Coord.). Enfoque Diagnóstico del Crecimiento Normal y de sus Aplicaciones. Grupo Mexicano de Consenso en Endocrinología Pediátrica. Academia Mexicana de Pediatría, A.C. 1a ed. Ciudad de México: Publicaciones Técnicas, 1997.
- WHO Expert Committee. Physical status: The use and interpretation of anthropometry. Technical Report Series N° 854. Geneva: World Health Organization, 1995. www.WHO Child Growth Standards
- United States National Center for Health Statistics. Vital and health statistics: Serie 11, Data from the National Health Examination Survey: n° 165. IV Series: United States. Department of Health, Education and Welfare. DHEW publications (PHS) 78-1650. http://www.cdc.gov/growthcharts
- Frisancho AR. Anthropometric standards for the assessment of growth and nutrition status. The University of Michigan Press, USA. 1987
- Flores HA, Martínez SH (Editores): Prácticas de alimentación, estado de nutrición y cuidados a la salud en niños de 2 años en México. México: Instituto Mexicano del Seguro Social, 2004
- Marshall WA. Evaluation of growth rate in height over periods of less than one year. Arch Dis Child 1971;46:414-417
- Voss LD, Wilkin TJ, Bailey JR. The reliability of height and height velocity in the assessment of growth (The Wessex Growth Study). Arch Dis child 1991;66:833-837
- Koo KW: Body composition measurements during infancy. Ann NY Acad Sci 2000;904:383-392
- Deurenberg P, Westrate JA, Seidell. JC: Body mass index as a measure of body fatness: age- and sex-specific prediction formulas. Br J Nutr 1991;65:105-114
- Warner JT, Cowan FJ, Dunstan FDJ, Gregory JW: The validity of body mass index in the assessment of adiposity in children with disease states. Ann Hum Biol 1997;24:209-215
- Harsha DW, Bray GA. Body composition and childhood obesity. Endocrinol Metab Clin North Am. 1996;25(4):871-885
- Pietrobelli A. Faith MS, Allison DB, Gallagher D, Chiumello G, Heymsfield SB. Body mass index as a measure of adiposity among children and adolescents: a validation study. J Pediatr 1998;132(2):204-210
- Rodríguez-Bautista YP, Correa-Bautista JE, González-Jiménez E, Schmidt-RíoValle J, Ramírez-Vélez R. Valores del índice cintura/cadera en la población escolar de Bogotá, Colombia: Estudio FUPRECOL. Nutr Hosp. 2015;32(5):2054-2061
- Padrón-Martínez MM, Perea-Martínez A, López-Navarrete GE. Relación cintura/estatura, una herramienta útil para detectar riesgos cardiovascular y metabólico en niños. Acta Pediatr Mex. 2016;37(5):297-301
- Widdowson EM. Harmony of growth. Lancet 1970;1:901-905
- Kramer MS: Determinants of fetal growth and proportionality. Pediatrics 1990;86:18-26
- Brooke OG, Wood C, Butter F: The body proportions for small-for-dates infants. Early Hum Dev 1984;10:85-90
- Gluckman PD. Endocrine and nutritional regulation of prenatal growth. Acta Paediatr 1997;40:750-754
- Wilhelm V. Semiología del Crecimiento y Desarrollo en Beas F editor. Manual de Endocrinología Pediátrica. Mediterráneo 1997; 35-43
- Lapunzina P. Aspectos clínicos y genéticos en talla baja disarmónica. Rev Esp Pdocrinol Pediatr 2015;6(suppl 1):9-12
- Tanner JM, Davies PS. Clinical longitudinal standards for height and height velocity for North American children. J Pediatr 1985;107(3):317-329. doi: 10.1016/s0022-3476(85)80501-1
- Carrascosa LA. Fernández Cancio M, Yeste D. Gussinyé M, Bosch Castañe J, Moreno A, Fernández A, Clemente M, Campos A. Millennials’ Growth. Estudio longitudinal de crecimiento Barcelona 1995-2017. http://www.millennialsgrowth.com/#inicio