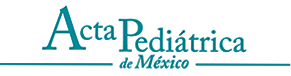Para ver el artículo completo, descargue el archivo PDF.
INTRODUCCIÓN
Las anormalidades nutricionales observadas durante la infancia, debido a carencias o excesos, continúan siendo problemas graves de salud pública debido a las repercusiones en la salud y bienestar de quienes las padecen. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que, en el año 2022, 149 millones de niños menores de cinco años tendrían talla baja (TB) para la edad y atribuye el 45% de las muertes en este grupo de edad a causas relacionadas con la desnutrición.1 A pesar de que se ha conseguido una disminución considerable en las prevalencias globales de TB durante las últimas décadas, las cifras en poblaciones de países con ingresos bajos y medios siguen siendo altas.1 Por otro lado, la prevalencia mundial de exceso de peso (sobrepeso u obesidad) en niños y adolescentes ha aumentado sustancialmente durante las últimas décadas al pasar del 4% en 1975 a más de 18% en 2016, lo que equivale a que más de 340 millones de niños y adolescentes viven con sobrepeso u obesidad.2 Si bien anteriormente se consideraba al exceso de peso (EP) como un problema de los países con ingresos altos, durante las últimas décadas han sido los países con ingresos medios y bajos los que han experimentado un aumento considerable en las prevalencias de esta condición.
El crecimiento infantil es un indicador importante de salud y bienestar poblacional. Las características antropométricas y estado nutricional durante los primeros años del desarrollo ontogénico están relacionados al estado de salud de los individuos durante la adultez.3 Desde una perspectiva de ecología humana, el estado de crecimiento y de nutrición en los niños y adolescentes de una población es el resultado de la interacción compleja entre factores sociales, económicos, políticos y socioemocionales en momentos y lugares específicos.4 La interacción de estos factores incide en las condiciones materiales relacionadas a la regulación fisiológica del crecimiento y nutrición, incluyendo la disponibilidad y acceso a los alimentos y las características nutricionales de dieta, la presencia de enfermedades infecciosas y el acceso a servicios de salud y seguridad social.
Por definición, la TB hace referencia a la condición en la que la estatura de un individuo en etapa de crecimiento es inferior, de acuerdo a su edad y sexo, a un punto de corte (usualmente estadístico) al compararlo con un patrón o referencia de crecimiento derivado de una población que creció en condiciones en ideales5. La TB puede ser consecuencia de deficiencias nutricionales, infecciones repetidas y una estimulación psicosocial inadecuada.5 El sobrepeso y la obesidad, por su parte, hacen referencia a una acumulación excesiva de tejido adiposo con efectos negativos en la salud,2 resultado de un balance positivo entre la ingesta y gasto energético. La TB en la niñez se ha asociado a un desarrollo cognitivo sub-óptimo y menor logro en educación formal6 y el EP a mayor riesgo de padecer diabetes, hipertensión y enfermedades cardiacas en la adultez.7 Este estudio no utiliza la TB como sinónimo de desnutrición crónica, si bien esta última puede resultar en un retraso crónica del crecimiento lineal.8 Usamos la TB como una manifestación de las condiciones materiales, familiares, sociales y políticas que rodean a los niños durante su crecimiento. En países de ingresos medios como México, factores como la globalización y la transición nutricional han provocado la presencia de TB y EP en niños en una misma población.9 Esta situación genera costos sociales y económicos elevados en los individuos, familias e instituciones públicas de salud e impone retos importantes en el diseño de estrategias de educación nutricional.
Este estudio tiene como objetivo caracterizar la presencia de la TB y EP (sobrepeso y obesidad) en escolares del estado de Yucatán. Para tales fines usamos datos recabados en el Registro Nacional de Peso y Talla de 2016 de México. Dada la amplitud de su cobertura y el nivel de desagregación de los datos, los censos de peso y talla en escolares permiten tener un panorama amplio de la situación nutricional de la población a nivel municipal, lo que permite conocer la magnitud y distribución de las condiciones de TB y EP para generar análisis que contribuyan al diseño de estrategias de intervención en grupos vulnerables10. Los resultados de este estudio permitirían complementar la información que otorgan las Encuestas Nacionales de Salud y Nutrición11 sobre el estado nutricional de niños yucatecos.
MATERIAL Y MÉTODOS
Población de estudio
Se trata de un estudio transversal y observacional en el que se usan datos del Registro Nacional de Peso y Talla 2016 (RNPT 2016), proyecto dirigido por la Dirección de Nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNZS). La base de datos del RNPT 2016 incluye el sexo, fechas de nacimiento y medición, peso, talla, índice de masa corporal (IMC=peso [kg]/talla [m2]), puntajes z de la talla e IMC, nombre del estado y localidad donde se ubica la escuela y el grado escolar de un total de 10’581,949 niños que cursaban la educación primaria del ciclo escolar 2015-2016 en escuelas públicas y privadas de los 32 estados de México. Las mediciones antropométricas fueron tomadas por promotores comunitarios de los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia y profesores de la Secretaría de Educación (SEP), quienes fueron capacitados por personal estandarizado y con experiencia del INCMNZS usando protocolos internacionales.12 La metodología e instrumentos de recolección de la información del RNPT 2016 han sido descritos anteriormente.10
Para fines de este estudio, se analizan los datos correspondientes al estado de Yucatán; estos incluyen a 172,747 escolares que representaban el 75.1% de la matrícula de las escuelas primarias durante el ciclo escolar 2015-2016 distribuidos en un total de 1,206 escuelas públicas (n=1,037, 86%), privadas (n=96, 8%), indígenas y del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) (n=73, 6%). Las escuelas se ubican en 105 de los 106 municipios de Yucatán. En este estudio nos enfocamos en niños de 6 a 12 años de edad. Si bien se dispone de los datos del RNPT 2018-2019, a diferencia del RNPT 2016, este ciclo de mediciones incluyó un número menor de municipios y niños de Yucatán en su estudio, además de incluir únicamente a alumnos de escuelas públicas. Por lo tanto, consideramos más apropiado utilizar los datos del RNPT 2016.
En 2020, Yucatán contaba con 2’320,898 habitantes13 distribuidos en 106 municipios, incluyendo el municipio de Mérida. De manera general, Yucatán tiene cinco regiones socioeconómicas: 1) la región metropolitana, en el centro-norte del estado, que incluye al municipio de Mérida y alrededor de 15 municipios circundantes que están en estrecha relación económica con la capital, 2) la región costera en la que predominan actividades pesqueras y turísticas a lo largo del litoral yucateco, 3) la región noreste en la que predominan las actividades ganaderas, 4) la región oriente en la que la población aún participa en la milpa y también como empleados en los centros urbanos y turísticos de municipios cercanos a Quintana Roo y 5) la región sur-sureste en la que es importante la agricultura comercial de cítricos y hortalizas. Para el 2020, el municipio de Mérida albergaba al 43% de la población del estado; este municipio tiene 47 comisarías (nombre administrativo asignado a localidades pequeñas pertenecientes al municipio) a su alrededor cuya población está vinculada al mercado de empleo en la ciudad de Mérida y que complementa sus necesidades con actividades agropecuarias a pequeña escala. Debido a procesos históricos, a la concentración de población indígena y al desarrollo desigual del estado, los municipios del oriente y sur muestran los niveles más elevados de marginación socioeconómica y pobreza en el estado. En contraparte, la zona metropolitana muestra los niveles más bajos de marginación.
Variables del estudio
Talla baja. Se determinó cuando el puntaje z de talla para la edad y sexo fue menor a -2 desviaciones estándares de la referencia de crecimiento de la OMS.14
Exceso de peso. Fue determinado cuando el puntaje z del IMC, un indicador proxi de la cantidad de la grasa corporal, fue superior a +1 desviación estándar utilizando la referencia de crecimiento de la OMS.14 Adicionalmente, se determinó la obesidad en los escolares cuando el puntaje z del IMC fue mayor a +2 desviaciones estándares.
Edad de los escolares. Para fines de comparación con los resultados nacionales del RNPT, utilizamos la categorización propuesta por Ávila-Curiel et al.15 en la que los niños fueron agrupados en edades de 6 a 7, 8 a 9 y 10 a 12 años.
Tipo de escuela. Las escuelas fueron agrupadas en: 1) públicas, 2) privadas y 3) indígenas y comunitarias. Se consideraron escuelas públicas a aquellas cuyo sostenimiento y administración están a cargo del estado; como privadas a las escuelas administradas por entidades no gubernamentales cuya financiación proviene de los padres de los alumnos, mientras que en las indígenas y comunitarias a aquellas administradas por el estado en donde se imparte educación en lengua indígena.
Localidad urbana o rural. El lugar de residencia de los escolares fue clasificado como rural si la localidad tenía una población con menos de 2500 habitantes y urbano si tenía una población igual o mayor a 2500 habitantes en el 2015 según Instituto Nacional de Estadística y Geografía.16
Municipio. Los escolares fueron agrupados de acuerdo con el municipio de ubicación de las escuelas. Los municipios son las entidades político-jurídicas en las que se dividen los estados; se integran de población asentada en un espacio geográfico con límites y normas jurídicas propias y órgano de gobierno. Yucatán cuenta con 106 municipios cuya ubicación está relacionada a su dinámica socioeconómica.
Nivel de marginación municipal. Los escolares fueron agrupados en las siguientes categorías de marginación socioeconómica según el reporte del Consejo Nacional de Población 201517 de los municipios de Yucatán: 1) muy bajo, 2) bajo, 3) medio, 4) alto, 5) muy alto. Este índice toma en cuenta indicadores de desarrollo humano incluyendo el ingreso monetario de la familia, nivel educativo de los jefes de familia y características del hogar.
Análisis de los datos
Primeramente, se estimaron las prevalencias y sus intervalos de confianza de 95% de la TB y EP por municipio, sexo, grupo de edad, tipo de escuela y nivel de marginación socioeconómica de acuerdo con el tipo de localidad: urbana y rural. Complementariamente, se aplicaron pruebas de Ji al cuadrado para determinar las diferencias en las proporciones de ambas condiciones de acuerdo con el sexo, grupo de edad, tipo de escuela y nivel de marginación. Asimismo, se realizaron comparaciones múltiples en las variables de más de dos categorías. Las diferencias fueron consideradas estadísticamente significativas cuando el valor de P<0.05. Posteriormente, se elaboraron mapas de calor para mostrar la distribución de los porcentajes de TB, EP y obesidad en 105 de los 106 municipios de Yucatán. Los mapas de calor son una representación visual de datos en los que se utilizan escalas de colores para mostrar la intensidad de una variable en un área geográfica determinada. Adicionalmente, dada la relevancia socioeconómica del municipio de Mérida y la ciudad capital, se desagregaron las prevalencias de ambas condiciones en 34 comisarías (72% del total) pertenecientes a este municipio, incluyendo la ciudad de Mérida.
Consideraciones éticas
Los comités de investigación y ética del INCMNSZ aprobaron la realización del estudio y los padres o tutores de los niños otorgaron consentimiento informado, además del asentimiento oral de los escolares. La base de datos analizada en este estudio no incluye datos personales ni algún otro que permite identificar a los niños estudiados.
RESULTADOS
La prevalencia de TB en toda la muestra fue 16.8% (IC 95% 16.7, 16.9), sin diferencia significativa por sexo (hombres: 16.7% [IC 95% 16.5, 16.9], mujeres: 17% [IC 95% 16.7, 17.3]). Las prevalencias fueron similares en las categorías de 6-7 y 8-9 años de edad y ligeramente más grande en el grupo de 10-12 años (6-7: 15.7% [IC 95% 15.4, 16.0], 8-9: 15.9% [IC 95% 15.7, 16.3], 10-12: 17.4 [IC 95% 17.1, 17.6]; P<0.001). En términos globales, la prevalencia fue significativamente mayor en localidades rurales (rurales: 22.8% [IC 95% 22.3, 23.2], urbanas: 15.6% [IC 95% 15.4, 15.8]; P<0.001), escuelas indígenas (indígenas: 36.9% [IC 95% 35.8, 37.9], públicas: 17% [IC 95% 16.8, 17.2] y privadas: 3.9% [IC 95% 3.6, 4.2]; P<0.001) y en municipios con mayor nivel de marginación (muy alto: 40.9% [IC 95% 39.9, 41.8], alto: 23.9% [IC 95% 23.3, 24.5], medio: 19.5% [IC 95% 19.2, 19.8], bajo: 14.2% [IC 95% 13.8, 14.6], muy bajo: 9.5% [IC 95% 9.3, 9.7]; P<0.001).
Al realizar comparaciones combinando variables, se encontró que las diferencias entre localidades rurales y urbanas estuvieron presentes en ambos sexos (hombres: rural 21.9% [IC 95% 21.3, 22.5] vs urbana 15.6% [IC 95% 15.4, 15.9], P<0.001; mujeres: rural 24.1% [IC 95% 23.3, 24.9] vs urbana 15.6% [IC 95% 15.3, 15.8], P<0.001) (Cuadro 1). Las prevalencias fueron 18 y 22 puntos porcentuales mayores en escuelas indígenas en comparación a escuelas públicas en localidades urbanas y rurales, respectivamente. En cuanto al nivel de marginación, las diferencias entre municipios con muy bajo/bajo y muy alto nivel alcanzaron los ~30 puntos porcentuales en localidades urbanas y ~25 puntos en localidades rurales.
Los mapas de calor muestran que los municipios con las prevalencias más altas de talla baja se concentran en el oriente y sureste del estado (Figura 1). En esta región, los municipios tienen prevalencias entre el 25% y 47%. Los municipios del centro del estado muestran prevalencias entre el 15 y 24%. Los municipios con las menores prevalencias se concentran, en su mayoría, en la costa, el municipio de Mérida, el oeste y noroeste del estado, en donde la mayoría tiene prevalencias inferiores al 15%.
La prevalencia global de EP fue 43.2% (IC 95% 42.9, 43.4), siendo significativamente más grande en hombres (45.5% [IC 95% 45.2, 45.8] vs 39.3% [IC 95% 38.9, 39.6], P<0.001). Las prevalencias de sobrepeso y obesidad fueron 22.9% y 20.3%, respectivamente. Las prevalencias de EP aumentaron significativamente al incrementar la edad de los escolares (6-7: 36.9% [IC 95% 36.5, 37.4], 8-9: 44.8% [IC 95% 44.4, 45.3], 10-12: 47.9% [IC 95% 47.5, 48.3]; P<0.001) y estos incrementos se observan en localidades urbanas y rurales (Cuadro 1). Las prevalencias de EP fueron mayores en localidades urbanas (44.1% [IC 95% 43.8, 44.4] vs 38.6% [IC 95% 38, 39.1]; P<0.001). En localidades urbanas, la prevalencia en escuelas privadas fue 51.6%, seguida de escuelas públicas (43.8%) e indígenas (29.2%); en contextos rurales, las prevalencias en escuelas públicas y privadas fueron similares (40.1% y 41%, respectivamente), pero menor en escuelas indígenas (25.4%). Las prevalencias de EP disminuyen significativamente al incrementar el nivel de marginación (muy bajo: 46.6% [IC 95% 46.2, 46.9], bajo: 44.4% [IC 95% 43.8, 45], medio: 43.1% [IC 95% 42.7, 34.6], alto: 40.4% [IC 95% 39.8, 41.1], muy alto: 24.9% [IC 95% 24.1, 25.7]; P<0.001), sin embargo, los porcentajes en municipios con muy bajo, bajo, medio y alto nivel de marginación son superiores al 39% en localidades urbanas y rurales.
El 64% de los municipios mostró una prevalencia mayor al 40% y únicamente ocho municipios (8% del total) tienen prevalencias menores a 25%, resultado que se refleja en la distribución generalizada del EP en el estado (Figura 2). Al examinar la distribución de la obesidad en el estado, se observa que los municipios con las prevalencias más altas se concentran en el norte, centro-norte y noroeste del estado (Figura 3). Municipios de la costa central y del oeste de Yucatán muestran prevalencias de obesidad entre el 20 y 35%. Al examinar el municipio de Mérida, se observa una importante variabilidad en las prevalencias de TB y EP en las localidades de este municipio (Figura 4). Mientras el municipio, en su conjunto, y la ciudad de Mérida tienen prevalencias de TB de 9.5% y 8.8%, respectivamente, quince localidades (44% del total) tienen prevalencias superiores al 15% y seis localidades (17% del total) muestran prevalencias mayores al 20%. Respecto al EP, el municipio, en su conjunto, y la ciudad de Mérida muestran prevalencias similares (~46%). Sin embargo, trece localidades (38% del total) muestran prevalencias superiores al 50%. Los datos muestran que las prevalencias tanto de TB como de EP no muestran relación con el tamaño de las localidades del municipio ni con la distancia entre estas y la ciudad de Mérida.
DISCUSIÓN
Nuestros resultados muestran que la TB y el EP son condiciones que están presentes en escolares yucatecos; aunque cada una de estas tiende a concentrase en regiones geográficas que difieren en su nivel de marginación y dinámica económica. La presencia de ambas condiciones en una misma población, en este caso la de escolares yucatecos, ha sido documentada en poblaciones de países con ingresos medios y bajos que han experimentado cambios demográficos, económicos y socioculturales, incluyendo la transición nutricional, en décadas recientes18-20. Estudios disponibles muestran cambios importantes en las cifras de TB y EP en Yucatán en las últimas cinco décadas. Investigaciones llevadas a cabo en dos comunidades rurales del oriente de Yucatán en los que se estudiaron los cambios seculares en las características antropométricas de niños y adolescentes durante las décadas de los ochentas, noventas y los primeros años de 2020, muestran reducciones en las prevalencias de TB en un rango de 62 a 64 puntos porcentuales. 21,22 De acuerdo con Encuestas Nacionales de Salud y Nutrición (ENSANUT), las prevalencias de TB en escolares yucatecos pasaron de 23.6% en 2006 a 15.8% en 2012.11,23 Por el contrario, las cifras de EP han incrementado dramáticamente; las ENSANUT indican que la prevalencia de esta condición paso de 36.3% en 2006 a 45.2% en 2012. Los estudios llevados a cabo en las dos comunidades rurales muestran incrementos de 25 a 54 puntos porcentuales desde la década de 1980 hasta los primeros años de la década de 2020.
En el caso de Yucatán, proponemos que la presencia de TB y EP es el resultado de niveles aún altos de pobreza material y alimentaria en contextos rurales y en población indígena y al mismo tiempo el desarrollo de procesos complejos como la migración laboral rural-urbana, una disminución gradual de la dependencia de la milpa como sistema abastecedor de alimentos, la globalización y la incorporación de las comunidades a la dinámica de trabajo asalariado. La pobreza alimentaria, descrita como la incapacidad de las familias para obtener y consumir una alimentación nutritiva24 tiende, por un lado, a mantener elevadas o incrementar las cifras de TB en contextos rurales que experimentan procesos de perdida de territorio para la agricultura y deterioro ambiental y, por otro lado, tiende a incrementar las cifras de EP en contextos urbanos debido a mayor dependencia de alimentos industrializados.
Si bien la prevalencia de TB en niños ha disminuido considerablemente en Yucatán25, debido a una reducción relativa de los niveles de pobreza y mejoras en la cobertura del sistema de salud público en comunidades socioeconómicamente vulnerables, las prevalencias mostradas en este estudio en localidades rurales y aquellas con altos niveles de marginación socioeconómica son aún altas. Las prevalencias de TB en Yucatán son sustancialmente mayores a las nacionales reportadas en el RNPT tanto en localidades urbanas (hombres: 15.6% vs 6.7%, mujeres: 15.5% vs 7.3%) como en rurales (hombres: 22.4% vs 13.2%, mujeres: 24.4% vs 14.1%). Así mismo, las prevalencias de TB en localidades con muy alto nivel de marginación de Yucatán son mayores a las mostradas a nivel nacional en localidades urbanas y rurales (urbanas: 39.4% vs 21.5%, rurales: 41.9% vs 32.8%). Estos resultados indican que para el 2015-2016, Yucatán mostraba un rezago importante en materia de reducción de la TB respecto al resto del país.
Nuestros resultados muestran que las prevalencias más altas de TB se encuentran en municipios del oriente y sureste del estado. Estas regiones incluyen a los municipios que durante 2010-2020 tenían los niveles más elevados de pobreza moderada y extrema según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.26 Estudios nutricionales llevados a cabo en Yucatán durante las décadas de los ochentas y noventas del siglo pasado muestran que las cifras más elevadas de desnutrición crónica en población infantil se encontraban en la (ex) zona maicera del estado, es decir, el oriente y sureste de Yucatán.27-29 Estos resultados indican que el binomio pobreza-carencia nutricional en población infantil ha estado presente en esta zona de Yucatán desde hace varias o quizás muchas décadas. Nuestros resultados muestran también que las prevalencias de TB en escuelas indígenas son del doble en comparación a las prevalencias encontradas en escuelas públicas. Las escuelas indígenas tienen en su mayoría a niños mayas, quienes además de pertenecer a familias que viven en condiciones socioeconómicas adversas, tienen una historia larga de pobreza que se manifiesta de forma intergeneracional en talla baja materna y bajo peso al nacer en los hijos.30-32
En cuanto al EP, los datos de escolares yucatecos muestran una tendencia similar a lo reportado a nivel nacional: las prevalencias más altas se concentran en localidades urbanas, en grupos de edades más altos, en escuelas privadas y localidades con menor nivel de marginación socioeconómica. Estos resultados sugieren que el EP en escolares yucatecos tiende a concentrarse en grupos socioeconómicos más favorecidos. Las prevalencias mostradas por escolares yucatecos son mayores a las nacionales tanto en localidades urbanas (hombres: 46.5% vs 39.5%, mujeres: 40% vs 33.5%) como en rurales (hombres: 40.9% vs 30.1%, mujeres: 35.5% vs 25.9%), resultado consistente con lo reportado en las Encuestas Nacionales de Salud y Nutrición11,23 en las que ubican a Yucatán entre los primeros lugares de EP en población escolar.
¿Qué elementos debemos tomar en cuenta para entender este escenario epidemiológico? Hemos propuesto que para comprender este escenario es necesario analizar los cambios ocurridos en la ecología nutricional de las comunidades en décadas recientes, es decir, los cambios en los factores que moldean las formas de producción, adquisición, preparación y consumo de los alimentos, así como los cambios en los ideales de consumo de las poblaciones.33 Usando este marco conceptual como referencia, analizamos algunos hallazgos relevantes en este estudio. Los municipios de la costa muestran prevalencias altas de obesidad en los escolares. Estudios recientes sobre productividad pesquera muestran una reducción sustancial en la captura de especies marinas de consumo humano desde 1990,34 lo que supondría menor disponibilidad y acceso a estos recursos por la población local. Además, los productos del mar con frecuencia no son accesibles a la población que habita en las zonas en las que se produce por su elevado precio. Los puertos yucatecos han experimentado procesos masivos de urbanización y turistificación que han transformado la dinámica económica de sus pobladores y por lo tanto el tipo de alimentos disponibles. Otro resultado relevante es que las prevalencias de exceso de peso en municipios con niveles medios y altos de marginación socioeconómica son en todos los casos superiores al 40%. Es decir, municipios con niveles elevados de pobreza tienen prevalencias elevadas de exceso de peso en sus niños. Estudios previos han mostrado que comunidades rurales que hasta hace pocos años dependían de la milpa como fuente principal de alimentos, se han incorporado al mercado laboral en centros urbanos cercanos a sus comunidades o en la ciudad de Mérida, en sectores de la construcción, mantenimiento y el turismo.22 Otras comunidades han transitado hacia una agricultura comercial35 y otras cercanas a Quintana Roo han contribuido al flujo migratorio laboral hacia Cancún y el corredor turístico del Caribe.29 El cambio en la forma de subsistencia de estas comunidades, particularmente, el tránsito hacia trabajos asalariados ha impactado profundamente el patrón dietético de las comunidades.33,36 En todos estos casos predomina un proceso de reducción sustancial del consumo de alimentos producidos localmente y un incremento en el acceso y consumo de alimentos ultraprocesados incluso en comunidades lejanas.
El análisis del municipio de Mérida muestra la amplia variabilidad en las prevalencias de TB y EP en las localidades del municipio. Destacan dos resultados: localidades cercanas a Mérida con cifras elevadas de talla baja y localidades con prevalencias de exceso de peso más altas que la ciudad de Mérida. Es necesario investigar los factores que determinan este escenario para proponer posibles estrategias de solución.
CONCLUSIONES
Este estudio muestra que para el 2015-2016, las prevalencias de TB y EP en escolares yucatecos eran altas y se concentraban en regiones geográficas distintas como resultado, por un lado, de niveles aún altos de pobreza en contextos rurales y en población indígena y por otro lado, de procesos socioculturales que han modificado la ecología nutricional de las poblaciones impactando negativamente la calidad de la dieta. Los resultados mostrados en este estudio permitirían saber si las estrategias y acciones gubernamentales en materia de nutrición y salud infantil implementados en los últimos ocho años han tenido resultados positivos en términos de reducir las prevalencias de TB y EP. Así mismo, nuestros resultados muestran las regiones geográficas y grupos socioeconómicos que requieren acciones que permitan mejorar el estado nutricional de escolares yucatecos.
REFERENCIAS
- Malnutrición. Ginebra: Organización Mundial de la Salud [citado el 29 de febrero de 2024.https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/malnutrition
- Obesidad y sobrepeso. Ginebra: Organización Mundial de la Salud [citado el 29 de febrero de 2024]. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
- Martorell R, Rivera J, Kaplowitz H, Pollitt E. Long-term consequences of growth retardation during early childhood. In: Hernandez M, Argente J. Human growth: basic and clinical aspects. Amsterdam: Elsevier Science Publishers; 1992. P. 143-9.
- Bogin B. Social-Economic-Political-Emotional (SEPE) factors regulate human growth. Hum Biol Public Health. 2021; 1:1-20. https://doi.org/10.52905/hbph.v1.10
- Katoch OR. Determinants of malnutrition among children: a systematic review. Nutrition. 2022; 96:111565 http://dx.doi.org/10.1016/j.nut.2021.111565
- Victora CG, Adair L, Fall C, Hallal PC, Martorell R, Richter L, et al. Maternal and child undernutrition: consequences for adult health and human capital. Lancet. 2008 Jan; 26:371(9609):340-57. http://dx.doi.org/10.1016/s0140-6736(07)61692-4
- Llewellyn A, Simmonds M, Owen CG, Woolacott N. Childhood obesity as a predictor of morbidity in adulthood: a systematic review and meta-analysis. Obes Rev. 2016;17(1):56-67. http://dx.doi.org/10.1111/obr.12316.
- Scheffler C, Hermanussen M, Bogin B, Liana DS, Taolin F, Cempaka PMVP, et al. Stunting is not a synonym of malnutrition. Eur J Clin Nutr. 2020; 74:377-86. https://doi.org/10.1038/s41430-019-0439-4
- Abdullah A. The double burden of undernutrition and overnutrition in developing countries: an update. Curr Obes Rep. 2015; 4(3):337-49.
- Ávila-Curiel A, Júarez-Martínez L, Del Monte-Vega M, Ávila-Arcos MA, Galindo-Gómez C, Ambrosio-Hernández R. Estado de nutrición en población escolar Mexicana que cursa el nivel de primaria. Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. Ciudad de México, México. 2016.
- Instituto Nacional de Salud Pública. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Resultados por entidad federativa, Yucatán. Cuernavaca México: INSP; 2013.
- Habitch JP. Estandarización de métodos epidemiológicos cuantitativos sobre el terreno. Bull Pan Am Health Organ. 1974; 76:375-84.
- Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. En Yucatán somos 2,320,898 habitantes: censo de población y vivienda 2020 [Internet]. Inegi. 26 de enero de 2021. [Consultado el 7 de diciembre de 2023]. Disponible en: https://inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/ResultCenso2020_Yuc.pdf.
- De Onis M, Onyango AW, Borghi E, Siyam A, Nishida C, Siekmann J. Development of a WHO growth reference for school-aged children and adolescents. Bull World Health Org. 2007; 85:660-7.
- Ávila-Curiel A, Galindo-Gómez C, Juárez-Martínez L, García-Guerra A, Del Monte-Vega MY, Martínez-Domínguez J, et al. Mala nutrición en población escolar mexicana: factores geográficos y escolares asociados. Glob Health Promot. 2022; 29(2): 126-35. http://dx.doi.org/10.1177/17579759211038381
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Encuesta intercensal 2015. Síntesis metodológica y conceptual. México: INEGI; 2015.
- Consejo Nacional de Población. Índice de marginación (carencias poblacionales) por localidad, municipio y entidad. México; 2015.
- Varela-Silva MI, Dickinson F, Wilson H, Azcorra H, Griffiths PI, Bogin B. The nutritional dual burden in developing countries – How is it assessed and what are the health implications? Coll Antropol. 2012; 36:39-45.
- Duran P, Caballero B, de Onis M. The association between stunting and overweight in Latin American and Caribbean preschool children. Food Nutr Bull. 2006; 27(4):300-5.
- Mahmudiono T, Segalita C, Rosenkranz RR. Socio-ecological model of correlates of double burden of malnutrition in developing countries: A narrative review. Int J Environ Res Public Health. 2019; 16(19):3730.
- Azcorra H, Salazar-Rendón JC, Aelion CM, Leatherman T. Secular Changes in growth in the Maya village of Yalcoba: 1986-2023. Am J Hum Biol. 2024: 36: e24154. https://doi.org/10.1002/ajhb.24154.
- Azcorra H, Castillo-Burguete MT, Lara-Riegos J, Salazar-Rendón JC, Méndez-Dominguez N. Secular trends in the anthropometric characteristics of children in a rural community in Yucatan, Mexico. Am J Hum Biol. 2024; 36(2): e23995. https://doi.org/10.1002/ajhb.23995.
- Instituto Nacional de Salud Pública. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006. Resultados por entidad federativa, Yucatán. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública-Secretaría de Salud, 2007.
- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). La pobreza alimentaria infantil: Privación nutricional en la primera infancia. Informe sobre nutrición infantil, 2024. Resumen. UNICEF, Nueva York, junio de 2024.
- Rivera-Dommarco JA, Cuevas-Nasu L, González de Cosío T, Shama-Levy T, García-Feregrino R. Desnutrición crónica en México en el último cuarto de siglo: análisis de cuatro encuestas nacionales. Salud Publica Mex. 2013; 55 supl 2:S161-S169.
- Pobreza por grupos poblacionales a escala municipal 2010, 2015 y 2020 [Internet] Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social [Citado 19 de abril de 2024]. Disponible en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza_grupos_poblacionales_municipal_2010_2020.aspx
- Cervera MD, Méndez RM. Panorama epidemiológico. En: García A, Chico P, Córdoba J. Atlas de procesos terrotoriales de Yucatán. México: Universidad Autónoma de Yucatán; 1999. P. 63-73.
- Fernandez del Valle Faneuf P. La salud en una comunidad maya de Yucatán. Una perspectiva de ecología humana. Tesis para obtener el título de Maestra en Ciencias con especialidad en Ecología Humana. Departamento de Ecología Humana. Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Marzo 2003.
- Leatherman TM, Goodman A, Stillman T. Changes in staure, weight, and nutritional status with tourism-based economic development in the Yucatan. Econ Hum Biol. 2010; 8:153-8. http://dx.doi.org/10.1016/j.ehb.2010.05.008
- Aldrete-Cortez V, Rendón-Macías ME, Azcorra H, Salvador-Ginez O. Differential fetal growth rates mediated by sociodemographic factors in Yucatan, Mexico: an epidemiological study. J Matern Fetal Neonatal Med 2022; 35(25):9884-92. https://doi.org/10.1080/14767058.2022.2066992
- Azcorra H, Méndez N, The influence of maternal height on offspring’s birth weight in Merida, Mexico. Am J Hum Biol. 2018; 30(6): e23162. https://doi.org/10.1002/ajhb.23162
- Azcorra H, Vázquez-Vázquez A, Méndez N, Carlos Salazar J, Datta-Banik S. Maternal Maya ancestry and birth weight in Yucatan, Mexico. Am J Hum Biol. 2016; 28(3):436-9. https://doi.org/10.1002/ajhb.22806
- Bogin B, Ávila-Escalante ML, Castillo-Burguete MT, Azcorra H, Dickinson F. Globalization and children’s diets: The case of Yucatan, Mexico. In: Azcorra H, Dickinson F. Culture, environment and health in the Yucatan Peninsula. A human ecology perspective. Switzerland: Springer International Publishing; 2020. P. 39-63.
- García-de Fuentes A, Xool-Koh M, Euán-Ávila JI, Munguía-Gil A, Cervera-Montejano MD. La costa de Yucatán en la perspectiva del desarrollo turístico. Corredor biológico mesoamericano México serie de conocimientos / Número 9. 2011.
- Gurri FD. The disruption of subsistence agricultural systems in rural Yucatan, Mexico may have contributed to the coexistence of stunting in children with adult overweight and obesity. Coll Antropol. 2015; 39(4):847-54.
- Leatherman TL, Goodman A. Coca-colonization of diets in the Yucatan. Soc Sci Med. 2005; 61:833-46.